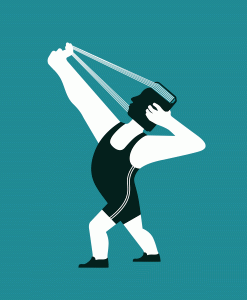Tim Parks: Escribir para ganar
Uno de los grandes misterios en la vida del escritor es la transformación que tiene lugar cuando él o ella pasa de novelista inédito a publicado. Si estás buscando un ejemplo inmejorable, basta mirar la carrera de Salman Rushdie. Aquí unas palabras de su entrevista para The Paris Review en 2005:
Mucha gente de esa talentosa generación de la que yo era parte habían encontrado su camino como escritores a una edad mucho más temprana. Como si me pasasen a toda prisa. Martin Amis, Ian McEwan, Julian Barnes, William Boyd, Kazuo Ishiguro, Timothy Mo, Angela Carter, Bruce Chatwin –por mencionar solo a unos pocos–. Era un momento extraordinario de la literatura inglesa, y yo era el que se había quedado en el punto de partida, sin saber hacia dónde correr. Eso no lo hacía más fácil.
Las carreras literarias –al igual que las de atletas, carros y caballos– cada vez apuntan más a los objetivos de vencer a los rivales, ocupar un lugar en el podio y ser coronado con laureles en las primeras páginas de los diarios. ¿Qué implicaciones ha tenido para la literatura este cambio en la finalidad del solitario ejercicio de escribir?
Es una competencia. Cojan un ejemplar de las memorias de Rushdie, Joseph Anton (el seudónimo que identifica a Rushdie con dos de los más grandes escritores del mundo moderno), y encontrarán que casi cada relación, ya sea con amigos y rivales en el colegio, con sus esposas y socios, con otros escritores, y finalmente con el mundo del islam, es vista en términos de ganar y perder. Y el doloroso centro de esos combates, al menos al principio, son “sus repetidos fracasos para ser, o convertirse, en un autor decente, publicable, de ficción”. Es la carrera de las carreras. Publicar. Eventualmente, Rushdie decide que ese fracaso se encuentra ligado con el problema de la identidad y “lentamente, desde su ignominioso lugar en lo más profundo del barril literario, comenzó a comprender”.
Viaja a la India para reforzar la parte hindú de su identidad porque se da cuenta de que eso le ayudará a convertirse en un escritor de éxito, y de hecho pronto concibe “un gigantesco proyecto de todo o nada” en el que “el riesgo de fracasar era mucho mayor que la posibilidad de triunfar”. Después de la publicación de Hijos de la medianoche, “muchas cosas sucedieron, sobre las que no se había ni atrevido a soñar, premios, grandes ventas y en conjunto, popularidad”. En la noche en que le dan el Booker habla de su placer al abrir el “hermoso ejemplar de muestra, encuadernado en cuero, de Hijos de la medianoche” con “el exlibris que decía VENCEDOR”.
De eso se trata. Uno lee las novelas de Rushdie y encuentra que los personajes principales, como su creador, tienden a verse encerrados en peleas que tienen que ver con ganar, perder y, en general, con el crecimiento personal: Ormus Cama, por ejemplo, el héroe de El suelo bajo sus pies, está tan desesperado por convertirse en una estrella del rock como Rushdie lo estaba por convertirse en escritor. También está decidido a conseguir a la hermosa y talentosa Vina, que a pesar de su afecto hacia él ve la aceptación de su oferta de amor como una forma de capitulación, deseosa como está por tener una carrera de cantante por lo menos tan grande como la suya. Por su parte, Rai Merchant, el narrador de la novela, compite con Ormus por el afecto de Vina. Los versos satánicos también colocan sobre el terreno a dos protagonistas que buscan éxito y celebridad, y gana el que más se parece a Rushdie.
Pero más que las tramas, es el lenguaje continuamente chispeante de Rushdie, lleno de bromas y juegos, y la erudición implacable, lo que rápidamente establece una jerarquía que tiene al escritor/narrador como dominante y al lector reducido a una supina admiración o, si no, irritado. Esas son las dos únicas respuestas. En numerosos pasajes de Joseph Anton, Rushdie expresa genuina sorpresa acerca del por qué tiene tantos enemigos entre críticos y autores. Siente que los tiene más que otros vencedores. Tal vez porque deja tan claro lo importante que es ser visto como un vencedor.
En esto, por desgracia, tiene razón. Nadie es tratado con más condescendencia que el autor inédito o, en general, el aspirante a artista. En el mejor de los casos inspira compasión. En el peor, burlas. Ha presumido de alzarse sobre los demás y ha fracasado. Sigo recordando una conversación alrededor del lecho de muerte de mi padre, cuando la doctora de visita le preguntó qué hacían sus tres hijos. Cuando llegó al último y dijo que el joven Timothy estaba escribiendo una novela y quería convertirse en escritor, la buena mujer, sin ser consciente de que yo estaba entrando en la habitación, le dijo a mi padre que no se preocupase. Pronto cambiaría de idea y encontraría algo sensato que hacer. Muchos años más tarde, la misma mujer me dio la mano con genuino respeto y me felicitó por mi carrera. No había leído mis libros.
¿Por qué tenemos esa reverencia acrítica hacia el escritor publicado? ¿Por qué el simple hecho de publicar convierte de pronto a una persona, hasta el momento casi ridícula, en objeto de nuestra admiración, en depositaria de un conocimiento especial e importante acerca de la condición humana? Y aún más interesante: ¿qué efectos tiene ese cambio desde la irrisión a la reverencia sobre el autor y su obra, y en la ficción literaria en general?
Cada año enseño escritura creativa a un par de estudiantes. Son gente de veintitantos años en un curso de posgrado británico, que vienen hasta mí, en Italia, como parte de un programa de intercambio. La perspectiva de publicar, la urgente necesidad, tal y como lo ven, de publicar lo antes posible, colorea todo lo que hacen. A menudo abandonan una interesante línea de exploración, algo en lo que han estado trabajando, porque se sienten obligados a producir algo que parece más “publicable”, es decir, comercial. Será difícil para aquellos que nunca han sufrido esa obsesión apreciar lo condicionante y agotador que esto puede llegar a ser. Esos jóvenes ambiciosos se dan fechas de entrega a sí mismos. Cuando esas fechas de entrega no se cumplen su autoestima se hunde; una creciente amargura hacia lo craso de la cultura moderna y la naturaleza mercenaria de los editores, tal y como ellos la perciben, a duras penas disfraza un aplastante sentido de fracaso personal.
Pero todos somos conscientes de los problemas del aspirante. Menos conocido es cómo la misma mentalidad sigue alimentando el mundo de ficción del otro lado de la cerca. Ya que llega el día en que los aspirantes, o al menos un pequeño porcentaje de los mismos, son publicados. La carta, o la llamada telefónica, o el email, llegan. En un instante la vida cambia. De pronto te escuchan con atención, estás en el escenario de los festivales literarios, estás bajo los focos en las lecturas, eres invitado a ser sabio y solemne, a condenar esto y aplaudir aquello, a hablar de tu próxima novela como un proyecto de considerable significado, o incluso a pontificar sobre el futuro de la novela en general, o de la civilización.
Los neófitos rara vez están descontentos con esto. A menudo me asombro de lo rápido y cruelmente que los jóvenes novelistas, o simplemente los novelistas noveles, se separan de la comunidad de los aspirantes frustrados. Tras años de temer el olvido, el novelista publicado ahora siente que el triunfo era inevitable, que en un nivel profundo siempre supo que era uno de los elegidos (recuerdo a V. S. Naipaul diciéndomelo extensamente y con envidiable convicción). En algunas semanas aparecerán en los sitios web de los autores recién acuñados mensajes desanimando a los aspirantes a autores a mandar manuscritos. Ahora viven en una dimensión diferente. El tiempo es precioso. Se les pide otro libro, porque no es cuestión de establecer una reputación si esta no se alimenta y explota. Seguros ya de su vocación, se ponen a trabajar en serio. Pronto se convertirán en justo lo que el público espera de ellos: personas aparte, productores de esa cosa especial, literatura; artistas.
Lo altera todo. La dinámica de su trabajo cambia. O su matrimonio. Una esposa inédita es una cosa y una esposa publicada otra. La relación con los niños está condicionada por ello. Se adquiere un nuevo círculo de amistades. Sin embargo, cuando con el tiempo el autor explora y crece hasta la posición que la sociedad tan pronta y generosamente reconoce al artista, abrazando o rechazando la oportunidad de interpretar o bien al moralista, o bien al rebelde –aunque los dos suelen coincidir–, para estar constantemente visible o para retirarse a una provocativa invisibilidad, sigue habiendo una cosa que nunca debe hacer. Nunca debe reconocer o, si lo hace, tan solo ironicamente, como si de verdad fuera una broma, la orgullosa ambición que conduce su escritura, y debajo de la misma la presunción de la insuperable jerarquía entre escritor y lector, o simplemente entre escritor y no escritor, en la que el primero es infinitamente más importante, y de hecho de alguna manera más real que el segundo.
Tratemos de enmarcar esto más claramente. ¿Cuántos criterios existen para valorar y elogiar a otra persona? No tantos. Crudamente podemos pensar en ella como buena o mala, valerosa o cobarde, perteneciente a nuestro grupito o no, talentosa o sin talento, vencedora o perdedora. Naturalmente cada uno de esos criterios tiene matices y subgrupos, pero básicamente pienso que esto es todo. Y si me preguntasen cuál es el criterio dominante hoy, yo diría que el último. Lo que importa es vencer, las ventas, la celebridad, el dominio del mundo. Sin embargo, esto nunca puede ser reconocido como valor principal. Así que uno vence aparentemente siendo el campeón de otras virtudes y hablando sobre otras muy distintas materias. En Joseph Anton, Rushdie alza comprensiblemente la bandera de la libertad de expresión. ¿Cómo puede ser justo, pregunta en un momento dado, que Margaret Thatcher pueda arreglar una presentación de libros cuando yo, debido al costo de la seguridad, no puedo? Esto no es necesariamente hipocresía. Uno puede preocuparse mucho acerca de tal o cual tema, o forma artística, o estética, mientras que por debajo lo que sigue importando es vencer.
Pueden conseguirse interesantes informaciones abriendo los sitios web de varios autores, sobre todo de los autores menos celebrados que mantienen ellos mismos sus sitios. Una de las primeras cosas que encuentras frente a ti es un premio, una indicación de éxito. “Nacida en Dublín en 1969, soy una autora laureada”, anuncia de entrada Emma Donoghue, autora de la muy exitosa Room. Arnon Grunberg, tal vez el escritor vivo de mayor éxito en Holanda, tiene un mapa del mundo en el que solo cuentan con nombre los países en que ha publicado su obra. Pero son muchos. Haz clic en Egipto, Estonia, Japón, y podrás ver que ha sido publicado allí. Grunberg bloguea en inglés y está claramente dispuesto a tener una audiendia mundial. Yo también, si a eso vamos. ¿Qué es el éxito sin una audiencia mundial en estos días?
La pregunta sigue ahí: ¿por qué la gente tiene en tan alta estima a los autores, incluso cuando no los leen? ¿Por qué acuden en bandadas a los festivales literarios, mientras las ventas de libros caen? Tal vez es simplemente porque la reverencia y la admiración son emociones atractivas; nos gusta sentirlas, pero en un mundo agnóstico de implacable individualismo se hace cada vez más difícil encontrar gente ante la que puedas inclinarte sin sentirte un poco ridículo. Políticos y soldados ya no se ajustan a esas necesidades. Los deportistas son demasiado ligeros, sus carreras breves. En ese sentido es un alivio para el lector, e incluso para el no lector, tener un héroe literario, a la vez talentoso y noble, tal vez incluso paciente, alguien que no parece interesado ante todo por ser más exitoso que nosotros. Alice Munro, con sus incesantes, tranquilos y tristes recuentos de gente que no alcanza a conseguir sus objetivos, llega precisamente a ese punto. Al explorar ese sentimiento de fracaso que tantos sentimos en un mundo competitivo, consiguió el mayor de todos los premios.
Traducción de Juan Carlos Castillón