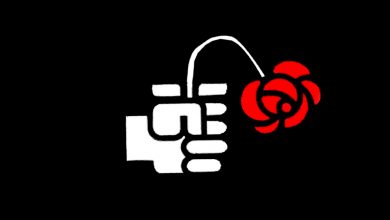Arturo Pérez-Reverte: Una historia de Europa (LXIII)
La última cruzada de la cristiandad contra el Islam (por llamarla de alguna forma, ya que cada uno iba a lo suyo) fue la campaña de Lepanto. Calculen ustedes lo que desde entonces ha llovido. Por aquella época los turcos se habían apoderado de Túnez y de Chipre e iban de chulos de playa por el Mediterráneo, que ellos y sus compadres los corsarios berberiscos dominaban casi por completo. Así que, mosqueados por el panorama, España, la Roma del papa de turno y Venecia se pusieron de acuerdo para pararles los pies, o los remos. Entre las tres potencias católicas juntaron 300 barcos, sobre todo galeras, llenos de marineros y soldados (entre ellos, un joven español llamado Miguel de Cervantes), y el 7 de octubre de 1571, en el golfo de Lepanto, dieron a los turcos las suyas y las del pulpo, mandando al paraíso de Mahoma, a disfrutar de las huríes prometidas por el profeta, a unos 30.000 fulanos con turbante. Aquella fue la final de copa más espléndida de la historia naval europea, y desde ese momento los turcos anduvieron más suaves y dieron menos por saco en un mar que ya era, de nuevo, más nostrum que suyum. Sin embargo, aparte de frenar a los otomanos, aquel exitazo no tuvo especiales consecuencias positivas para Occidente, porque no se supo o no se quiso aprovechar. Lepanto fue un derroche medio inútil, ya que al papa y a los venecianos, que mordían con la boquita cerrada, les preocupaba que España y su entonces poderoso imperio triunfaran en exceso; así que se desmarcaron rápido de la coalición. A la media hora de la batalla, Venecia (cuyo comercio marítimo estaba muy afectado por la guerra, y eso era tocarle lo más sagrado) firmaba con los turcos un tratado de paz tan desfavorable que unos y otros podían haberse ahorrado la batalla, los muertos y el pifostio (y Cervantes el brazo que le estropearon allí). Al final salió lo comido por lo servido y la cosa quedó en tablas: la Sublime Puerta, preocupada por sus conflictos con Persia, aflojó la presión sobre Europa; mientras que la España de Felipe II, con la sangre y el dinero puestos en Flandes, dedicó la mayor parte de sus esfuerzos, como escribió John Elliott, a un enemigo que estaba empezando a mostrarse todavía más peligroso que el Islam: la pugna entre el católico sur y el norte protestante. Además, Lepanto tuvo una consecuencia negativa para los viejos países mediterráneos, aunque positiva para los nuevos cabroncetes del norte; porque, al atenuarse un poco la amenaza islámica, crecientes potencias navales como Holanda e Inglaterra (y también los navegantes hanseáticos de más arriba) se animaron a pasar a este lado del estrecho de Gibraltar, por la cara, practicando una hábil especialidad suya, a medio camino entre el comercio y la piratería. Eso cambiaría el paisaje económico de la Europa del sur. La itálica Toscana, con su floreciente puerto de Livorno, fue hacia arriba y Venecia (a esas alturas más esclerótica que Joe Biden), acosada por corsarios ingleses, neerlandeses, españoles, florentinos, malteses y adriáticos, fue cuesta abajo en su rodada, perdiendo la influencia de antaño. Hubo mucho trajín de mercancías, comercio y dinero que benefició a los viejos países mediterráneos; pero la pauta de Europa ya no la marcaban ellos, cada vez más subordinados a los competidores guiris y con el imperio español malgastando energías y recursos en romperse los cuernos en la Europa de arriba. A finales del siglo XVI y principios del XVII, el antiguo mar de los griegos y los romanos, el del vino tinto, el mármol, los dioses y el aceite de oliva, se transformó en lago anglo-holandés. Eso tuvo una importancia enorme: fluyeron de un lado a otro el dinero, la cultura y las ideas. Como siempre ocurre entre conquistadores y conquistados, los rubios se sintieron cada vez más fascinados por el sol, la pizza y la paella, decidieron que de allí no los despegaban ni con agua caliente, y ahí siguen: Gibraltar, Benidorm, tirarse a la piscina desde los balcones de Ibiza, etcétera. La colonización guiri del Mediterráneo trajo al sur muchas novedades, aunque no la más deseable. Situando la actividad mercantil y la prosperidad comercial por encima de la ortodoxia religiosa, bendecida por un Dios práctico y moderno para su tiempo, cuajaba en algunos lugares de la Europa norteña una nueva clase dirigente cuya principal virtud (al menos, guardando las apariencias) era la seriedad política, económica y social: gente destacada por su respeto a las leyes, amor al trabajo, ejemplaridad moral, integridad y prestigio. Ciudadanos libres, en fin, elegidos entre sus iguales. Para lo bueno y lo malo (calculen ustedes mismos lo bueno y lo malo), dos Europas estaban en camino. Y una tenía más futuro que la otra.
[Continuará].