Después de Babel y hasta el traductor automático
Europa es el territorio con menor diversidad lingüística del mundo, lo que resulta congruente: el principal enemigo de la diversidad lingüística es el progreso.
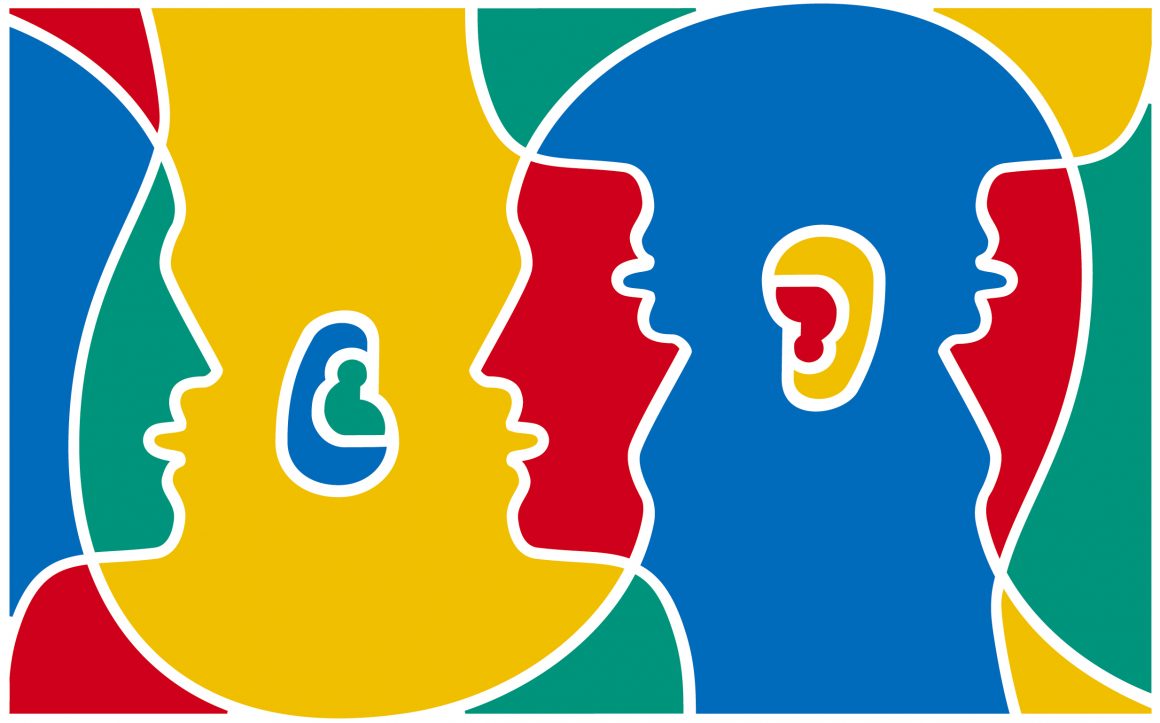
El libro Contra Babel. Ensayo sobre el valor de las lenguas, que el filósofo Manuel Toscano ha publicado en la exquisita editorial Athenaica, tiene tres virtudes evidentes: la claridad, la exactitud y la profundidad. Analiza la importancia de las lenguas como medio de comunicación, patrimonio cultural y seña de identidad. Plantea los debates centrales sobre filosofía, derecho y diversidad. Incluye referencias muy interesantes, resume con eficacia tesis y posiciones, escoge ejemplos memorables. Las discusiones sobre las lenguas en España aparecen, pero no son el tema central; el ensayo evita el tono panfletario. Toscano expone con ecuanimidad las posturas y es cortés y firme en la defensa de lo que Pablo de Lora ha denominado un “liberalismo sensato”, que defiende el pluralismo de valores, protege los derechos individuales y es realista (sobre la composición lingüística de una población, sobre la necesidad de la administración de relacionarse con los ciudadanos). Como dice José Antonio Montano, el libro reúne muchas de las preocupaciones del autor.
Otra virtud de Contra Babel es la refutación de tópicos e ideas tan falsas como cursis que se han instalado en el debate. Entre ellas están la analogía tramposa entre la diversidad lingüística y la biológica, la intuición profusamente desmentida de que cada lengua encierra una cosmovisión intransferible (si está rebatida en lenguas alejadas, resulta risible cuando se reivindica entre idiomas estrechamente emparentados), la imagen mental del “último hablante” de una lengua o la proposición de que “las lenguas están para entenderse”: a veces las usas para que no te entiendan. Se hablan 7.138 lenguas en el mundo, pero unas 200 lenguas concentran el 90% de los hablantes. También refuta el tópico narcisista de que España es un país con gran diversidad lingüística: Papúa Nueva Guinea tiene 839 lenguas distintas para una población de nueve millones de personas. El temor a la extinción por parte de los hablantes es comprensible, pero el catalán, el gallego o el vasco no corren peligro; la situación de otras lenguas como el aragonés es más crítica. Se habla de conservar, pero no todo el mundo quiere decir lo mismo cuando habla de mantener una lengua: estudiarla, mantenerla si quieren sus hablantes, enseñarla en la escuela pública, tratar de expandirla, etc.
Europa es el territorio con menor diversidad lingüística del mundo, lo que resulta congruente: el principal enemigo de la diversidad lingüística es el progreso, con la alfabetización, la imprenta, la educación universal, los medios de comunicación de masas, el mayor contacto de personas e intercambios materiales. (Las lenguas “minorizadas” tienen que regularizarse y eso también reduce la diversidad.)
Algunas ideas bienintencionadas tienen consecuencias indeseables: el concepto de la dignidad de las lenguas puede implicar que está bien imponerlas para salvarlas, al margen de lo que piensen sus hablantes. Pero los derechos son de los individuos (a expresarse en su lengua, por ejemplo), no de las lenguas. Son los ciudadanos y no los pueblos los que hablan un idioma. Otras veces se adopta, a sabiendas o no, un marco nacionalista, como en el caso de la delirante categoría española de la “lengua propia”, que lleva al absurdo de que alguien diga: “no hablo mi lengua propia”.
Todo el mundo es conservador en lo que le importa: todos tenemos un vínculo sentimental con nuestra lengua, y es fácil comprender la melancolía de quien siente que sus palabras se pierden. Menos la de quien, en una posición cómoda, pide a los demás que conserven su “exotismo” y renuncien a oportunidades. Y no es sencillo pensar que la desaparición de una lengua porque sus hablantes prefieren usar otras es algo negativo sin caer en las falacias y el sentimentalismo que desmonta con elegancia Toscano.
Para el autor es difícil despolitizar las lenguas, como se reclama en España, por el poder del nacionalismo lingüístico; por quienes, como decía Renan, emplean la lengua como un elemento racial. Esto genera abusos: como ha señalado Alberto Penadés, una Cataluña independiente no podría tratar a los castellanohablantes como los trata y ser a la vez una democracia que cumpliera estándares europeos; solo puede hacerlo gracias a la inhibición del Estado. El nacionalismo también contamina a la lengua y la cultura: los nacionalistas sienten un odio especial hacia quien conoce y ama una lengua y una literatura que consideran “suyas” pero no comparte sus posiciones políticas. La fetichización puede generar cierto integrismo: la obsesión, por ejemplo, por el “barbarismo” y la búsqueda de la palabra más alejada a la lengua que amenaza. También proporciona contrasentidos, como la paradoja de la constitución irlandesa, escrita originalmente en inglés y traducida al gaélico. Y momentos de diversión impagable: la discusión sobre si había que subvencionar a YouTubers en catalán para que no hicieran vídeos en español o, tras las admoniciones patrióticas de tener relaciones en catalán, la recomendación mucho más pertinente y casi religiosa de una influencer de masturbarse en lengua vernácula.
Pero ya veremos lo que pasa cuando todos vayamos con traductores automáticos. Cuando veía películas en DVD mi tía se ponía las escenas románticas en francés, que ya se sabe que es la lengua del amor.
Una versión más breve de esta columna salió en El Periódico de Aragón.
