Rodolfo Izaguirre: Cien no son suficientes
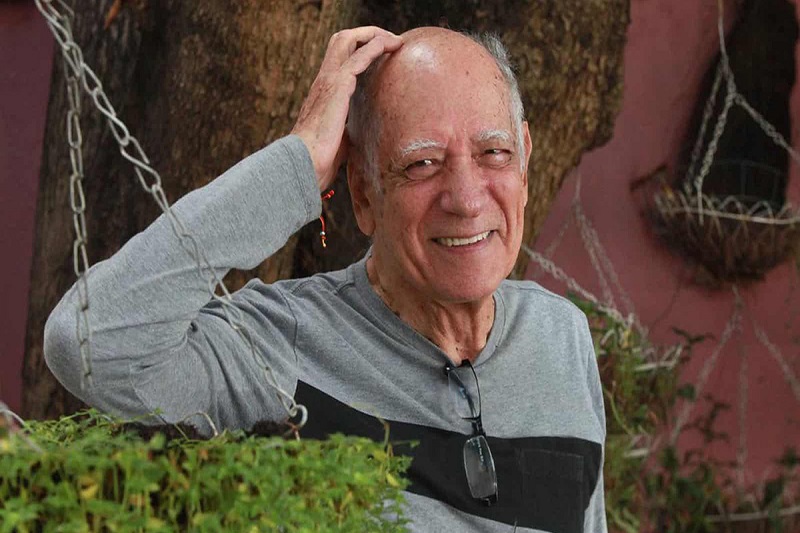
«¡La otra noche dijiste que…!» comenzó a decir uno del grupo y mi amigo lo atajó: «¿Tenía tragos?». Sí, le respondieron. «Tenías varios tragos encima». «¡Entonces no lo dije!», contestó mi amigo zanjando la situación. Fue una respuesta acertada porque si estaba envuelto en vapores de alcohol no era él quien dijo lo que supuestamente dijo, sino alguien que hablaba en su lugar, sin medida ni cautela, impulsado por algo hirviente y desbocado dando tumbos en sus venas, nublándole el cerebro y oscureciéndole el corazón.
Seguramente decimos la verdad cuando alteramos nuestro estado normal, cuando tocamos piso de manera temeraria y desafortunada, pero al disiparse la niebla que nos invadía arrastrada por los tragos, la memoria y las corrosivas verdades que ofendieron al grupo de amigos dan traspiés. Es algo inevitable: los tragos aflojan la lengua justo cuando ella se entorpece a sí misma, pero al recuperar su movimiento tocando el cielo de la boca nos protegemos atribuyendo a algún desconocido oculto en nosotros los despropósitos causados por ella y por los tragos que trasegamos en la escandalosa fiesta.
El país venezolano bebe en exceso: es frecuente que le neguemos el pan al hambriento, pero siempre estaríamos dispuestos a invitarlo a un trago en el botiquín de la esquina.
En 1945, Billy Wilder realizó el filme The Lost Weekend (Días sin huella), que obtuvo varios premios Oscar, con Ray Milland en el rol de un escritor dominado por el alcohol. Esta vez no se trataba del viejo chiste del borrachín que debe operar en el hospital o el piloto que vemos acercarse tambaleante al avión, sino la dura experiencia de un ser alcoholizado que nos descubre el número de tragos que comporta el estar alcoholizado: ¡un trago no basta y cien no son suficientes!
¡A algunos de mis compañeros de generación, poetas, escritores y gente de las artes visuales no les gustaba echarse los tragos en casas de familia, preferían las luces y el mostrador de los bares. ¡La cultura del bar!
Las veces que creían encontrarse a sí mismos sentados a la blanca mesa Delta en el comedor de mi casa perdían el camino de sus vidas y creyéndose en el bar aplaudían para que el mesonero trajese otra ronda o se empeñasen en pagar la cuenta a mi mujer Belén, confundiéndola con la muchacha que atiende las mesas del bar donde creían estar.
Hubo un tiempo en el que me complacía acompañar a uno de mis amigos a beber ron con limón en bares alejados, es decir, en lugares poco frecuentados como Los Flores de Catia o las cercanías del 23 de Enero. En uno de ellos apenas nos sentamos cerca de la barra mi amigo me hizo ver la insensatez del dueño del bar de mantener a una pobre mujer triste y preñada como mesonera, pero al cuarto trago mi amigo me hizo un guiño: «¿Viste que el portugués cambió a la mesonera? ¡Está mas buena que’l carajo!» ¡La miré y era la misma mujer pesada, triste y preñada que vimos al llegar!
En otro bar de mala muerte, al caer la tarde, el dueño nos dijo: «Bachilleres, creo que es mejor que ustedes se vayan». Era que se acercaba la hora en que comenzarían a llegar los verdaderos clientes del bar, unos tipos balurdos y feroces poco amigos de jovencitos sifrinos como mi amigo y yo.
Me duele y me agobia decirlo, pero mi generación poblada de intelectuales de mucho valor y estima perdió el rumbo y se lanzó al abismo cuando sustituyó la República que trataron de hacer posible valiéndose de la irreverencia dadaísta, del arte y de la prodigiosa cultura del Techo de la Ballena y una bohemia senil los destruyó en un bar de Sabana Grande creyendo que los amparaba la funesta República del Este.
