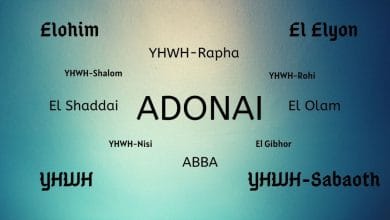El precio de una paz impuesta: Europa frente al dilema Trump-Putin

Este análisis nace de una reflexión de un momento crítico para la seguridad y estabilidad del mundo. Como diplomático de carrera, me he planteado una pregunta inquietante: ¿qué ocurriría si Estados Unidos, bajo el liderazgo de Donald Trump, presionara a Ucrania para aceptar una paz en términos favorables a Vladimir Putin? No es una especulación académica, sino una interrogante surgida de décadas de observar cómo decisiones externas puede alterar el equilibrio de todo un continente.
La historia nos enseñó que la paz impuesta rara vez consolida la estabilidad. Desde los tratados medievales que despojaban a reinos debilitados hasta el Tratado de Versalles de 1919, que humilló a Alemania y alimentó el ascenso del nazismo, los acuerdos firmados bajo presión externa han sembrado más conflictos que los que resolvieron.
Hoy, el conflicto ruso-ucraniano revive ese dilema. Imaginemos un escenario en el que Trump, fiel a su estilo pragmático y transaccional, decide que la guerra ya se prolongó demasiado y que es hora de una “solución” rápida. No sería una paz negociada, sino una imposición: Kiev obligado a aceptar la pérdida de territorios y la consolidación de la supremacía rusa en Crimea y el Donbás.
Para Washington, el argumento sería claro: basta de gastar recursos en una guerra que no toca su territorio. Para Moscú, una victoria estratégica sin derrotar por completo al ejército ucraniano; para Europa, en cambio, las consecuencias serían devastadoras.
Lo que Trump presentaría como “terminar la guerra”, para Europa significaría dinamitar la arquitectura de seguridad levantada tras 1945. Una paz impuesta en los términos de Putin equivaldría a aceptar que, en pleno siglo XXI, la fuerza define las fronteras. Eso debilitaría la confianza en la OTAN, erosionaría el compromiso de Estados Unidos con sus aliados y pondría en terminaría por fracturar la propia Carta de las Naciones Unidas, que en su artículo 2 prohíbe explícitamente el uso de la fuerza contra la integridad territorial de un Estado.
La pregunta central es inevitable: ¿qué impacto tendría esta paz en la seguridad europea? La respuesta abre un panorama de fragmentación, desconfianza y riesgo de nuevas guerras.
Para Ucrania, ceder bajo presión estadounidense sería renunciar a su proyecto de independencia plena. Desde 2014, con la anexión de Crimea, el país ha demostrado resiliencia: fortaleció su ejército, movilizó a su sociedad y se consolidó como nación en resistencia. La guerra de 2022 reforzó esa identidad colectiva. Aceptar ahora una capitulación significaría traicionar esa narrativa.
Refugiados y combatientes sentirían que sus sacrificios fueron en vano, y Zelenski perdería legitimidad interna, abriendo la puerta a una crisis política en un país devastado.
Más allá de Ucrania, el impacto simbólico sería aún mayor: demostraría que Occidente está dispuesto a sacrificar principios de soberanía y autodeterminación en nombre de la conveniencia geopolítica. Los regímenes autoritarios del mundo verían en ello una justificación para expandir sus ambiciones.
Los países bálticos serían los primeros en sentir ese golpe. Estonia, Letonia y Lituania, con su memoria viva de la ocupación soviética, verían confirmados sus peores temores si se acepta la pérdida de Crimea y el Donbás, ¿qué impediría mañana una concesión en Narva o Daugavpils?
Rusia no necesitaría invadir con tanques; bastaría con campañas de desinformación o ataques híbridos para poner a prueba la solidez de la OTAN. El resultado sería un aumento del gasto militar, una demanda de más tropas aliadas y una creciente duda sobre si Estados Unidos realmente arriesgaría una guerra nuclear por defenderlos.
Polonia y Rumania vivirían un dilema similar. Varsovia, principal defensora de Kiev en Europa, sentiría una traición histórica. En la memoria polaca pesan las particiones del siglo XVIII, la ocupación nazi y la soviética. Una paz dictada por Moscú confirmaría que ni Washington ni Bruselas son garantes absolutos de seguridad. En Rumania, el temor se centraría en el Mar Negro y en Moldavia, ya vulnerable por la presencia rusa en Transnistria. Ambos países probablemente acelerarían su rearme y buscarían alianzas regionales independientes de Washington.
En el norte, Finlandia y Suecia, recién ingresados a la OTAN, enfrentarían un choque de realidad. Finlandia, con más de 1.300 kilómetros de frontera con Rusia, descubriría que la alianza a la que recurrió no pudo garantizar la integridad territorial de un vecino. Suecia, más distante, se debatiría entre seguir confiando en la OTAN debilitada o apostar por una mayor autonomía junto a Alemania y Francia.
Alemania, atrapada entre su pragmatismo económico y su aspiración moral, quedaría dividida. Un sector buscaría normalizar relaciones con Moscú para recuperar mercados y energía barata; otro vería en esa paz impuesta un error histórico comparable al apaciguamiento de Hitler. Esa fractura interna debilitaría a la Unión Europea en el momento en que más necesitaría unidad.
Francia aprovecharía la coyuntura para reforzar su idea de una defensa europea autónoma. Sin embargo, París necesitaría convencer a sus socios de asumir mayores compromisos militares y financieros, algo que hasta ahora ha sido esquivo.
El Reino Unido, tras el Brexit, se vería desgarrado entre su lealtad histórica a Washington y su compromiso con Ucrania. Londres intentaría liderar la resistencia europea, pero sin respaldo estadounidense su peso militar sería insuficiente para contener solo a Rusia.
Una paz impuesta en favor de Putin no sería el fin del conflicto, sino el inicio de una crisis geopolítica más amplia. Ucrania perdería su soberanía, los países del Este se sentirían abandonados, Alemania y Francia se dividirían entre pragmatismo y principios, y el Reino Unido quedaría atrapado entre lealtades contradictorias.
La hipotética paz impuesta tendría repercusiones globales, con Asia como escenario clave. China observando atentamente cada movimiento geopolítico en Europa y Eurasia. La legitimación de las conquistas rusas enviaría un mensaje claro: la fuerza puede alterar fronteras sin consecuencias graves; para Pekín, esto reforzaría la percepción de que la disuasión de Occidente frente a sus objetivos territoriales, como Taiwán, no es absoluta.
La presión sobre Taiwán se intensificaría, podría aumentar maniobras militares, bloqueos económicos o amenazas de invasión parcial, considerando que la respuesta occidental podría ser limitada o tardía. Un Occidente dividido y debilitado reduciría la capacidad de formar coaliciones sólidas frente a la expansión china en el Indo-Pacífico. Japón, Corea del Sur y Australia se verían obligados a reforzar su cooperación militar regional y a invertir significativamente en defensa, evaluando hasta qué punto pueden confiar en EE.UU.
El verdadero perdedor sería Occidente como bloque. La credibilidad de la OTAN quedaría gravemente dañada, y la confianza en Estados Unidos como garante de la seguridad europea y mundial se derrumbaría. Rusia emergería fortalecida, no solo territorialmente, sino también como potencia capaz de dividir y debilitar a sus adversarios sin necesidad de una guerra total. Europa y Asia enfrentarían la pregunta más difícil desde 1945: ¿puede Occidente sobrevivir sin unidad, o está condenado a vivir bajo la sombra de Moscú y Pekín? .
La respuesta definirá no solo el futuro del continente, sino también el equilibrio global del siglo XXI.