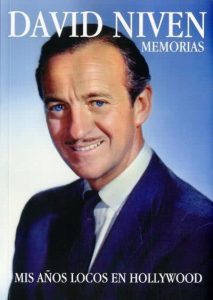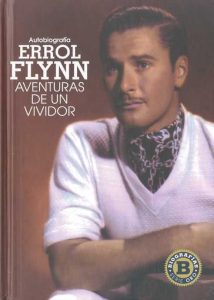Alcohol, lujuria y bromas pesadas en el Hollywood clásico
 Compartieron piso en la ciudad de Los Ángeles cuando trataban de hacerse un nombre como actores. Tenían prácticamente la misma edad y ambos gastaban parecido bigote, fino y muy cuidado. Son Errol Flynn y David Niven y ninguno de ellos nació en Estados Unidos. Huelga decir que el australiano Flynn puso mayores dosis de lujuria que el londinense Niven en ese Hollywood de los grandes estudios previo a la Segunda Guerra Mundial.
Compartieron piso en la ciudad de Los Ángeles cuando trataban de hacerse un nombre como actores. Tenían prácticamente la misma edad y ambos gastaban parecido bigote, fino y muy cuidado. Son Errol Flynn y David Niven y ninguno de ellos nació en Estados Unidos. Huelga decir que el australiano Flynn puso mayores dosis de lujuria que el londinense Niven en ese Hollywood de los grandes estudios previo a la Segunda Guerra Mundial.
Trabajaron juntos en alguna película y son autores de dos autobiografías que merecen situarse entre las mejores escritas nunca por un actor. Llenas de humor e ironía, de historias disparatadas, bromas hilarantes y retratos certeros, son dos obras con anécdotas comunes que permiten darse un entretenido paseo por las alcobas más celebres de Beverly Hills, por sus fiestas y escándalos, por una época que producía casi de forma constante películas inolvidables en algunas de las cuales se colaron nuestros protagonistas.
Las Memorias de Niven (1910-1983), que en su primera edición española llevaba traducido su título original –Traigan los caballos vacíos, una guasa a costa del mal inglés del húngaro Michael Curtiz, director de Casablanca–, vienen a ser una continuación de un volumen previo titulado La aventura de mi vida. Los recuerdos de Flynn (1909-1959) son, como dice el título en español, las Aventuras de un vividor, una sucesión de situaciones que resultarían demasiado inverosímiles para ser contadas en una novela.
Se conocieron en el verano de 1935, el año en que Flynn rodó Capitán Blood, su primer gran éxito. Decidieron irse a un piso de solteros. Flynn se quedó el dormitorio grande porque ganaba más y aportaba más al pago del alquiler. También era el que más le daba a la marihuana en cuyo consumo decía que le había iniciado el pintor mexicano Diego Rivera para demostrarle que se pueden escuchar los cuadros y oír los colores. En realidad Flynn le daba a todo, o a casi todo como aclara Niven, que también la fumaba pero que dejó de hacerlo porque ya tenía bastante con su adicción al wishky escocés. “Flynn me dijo que con la salvedad de la heroína pura lo había probado todo, incluso a modo de afrodisiaco, una pizca de cocaína, en la punta del pene”. Tampoco le hacía feos a las bebidas de alta graduación alcohólica.
Según Niven, su amigo pimplaba vodka como si se fuera a extinguir en cualquier momento; lo mezclaba con seven up y empezaba a tomarlo mientras le maquillaban a primera hora de la mañana. Todo ello con el riesgo que conllevaba el alcohol en la siempre imprevisible cabeza de Flynn: parece que en pleno colocón solía darle por comprar animales (una vez adquirió una cachorra de león) o por tratar de seducir a la mujer que menos le convenía (“siempre pasa lo mismo. Solo un par de copas de champán y ya pensaba: Dios, si pudiera estar con la de los pechos grandes y los pies pequeños”). El actor de Murieron con las botas puestas confesó que optaba por el vodka porque en teoría no tiene olor y así nadie sabe qué te has bebido.
Grandes egos
De Flynn, el actor que sin duda había nacido para encarnar Robin Hood mejor que nadie, Niven dice que no sabía lo que era la humildad, que estaba convencido de que sus grandes éxitos –Capitan Blood, La carga de la brigada ligera, Robin de los bosques, Murieron con las botas puestas…– se debían únicamente a su talento. Admitiendo que era un estupendo atleta, un hombre encantador, valiente y de indudable atractivo, su compañero de farras no puede evitar dejar también claro que su amigo era desconsiderado y poco amable y que le gustaba rodearse de gente que no pudiera hacerle competencia. Y además estaba siempre dispuesto a pelearse: lo mismo con un extra que con John Huston. Al director de cine también le gustaba sacar de vez en cuando la mano a pasear sin motivo justificado y parece que en una cena aburrida se emplazaron el uno al otro, sin que mediara razón alguna, a pegarse en el jardín y ambos acabaron en el hospital. Luego Huston le dirigió en Las raíces del cielo, que Flynn interpretó un año antes de morir y que era su preferida.
Pero es que Flynn realmente apenas congeniaba largo rato con nadie. Él mismo cuenta que solo sabía llevarse bien con las ancianas respetables y con las prostitutas porque, razonaba, ambas habían perdido todas sus inhibiciones. Dejó escrito que “digo la verdad si afirmo que mi comportamiento en los burdeles ha sido ejemplar. Son las únicas instituciones de las que nunca me han expulsado”.
Bromas pesadas
En el ecuador de sus memorias Flynn nos informa que si hemos llegado hasta ahí, entonces ya sabemos que es un cachondo “capaz de hacer cualquier cosa por una carcajada, una broma, un poco de diversión, la idea de aligerar la labor diaria de tener que trabajar”. Si no, que se lo pregunten a la pobre Olivia de Havilland, actriz con la que hizo sus películas más celebradas. “Una vez cuando fue a ponerse las bragas, encontró una serpiente muerta en ellas. Lloró aterrada. Sabía muy bien quién era el responsable. No creo que esto me granjeara su afecto. En mi cabezota penetró lentamente la idea de que estas chanzas adolescentes no eran el camino por el que se llegaba al corazón de una mujer”. Vamos, que aparte de echarse unas risas pretendía encima ligar.
Abundan las bromas en ambos libros, algunas comunes. Una con Niven de protagonista: una vez que los dos actores salieron a navegar, el británico decidió darse un chapuzón, momento que aprovechó Flynn para decirle muerto de risa que tenía previsto dejarlo allí tirado y que tendría que volver a nado. Niven consiguió regresar para contarlo pero lo hizo sin dejar ni un instante de gritar y chapotear por la cercanía durante un buen rato de un tiburón que le provocaba tal pánico que no acertaba a coordinar los movimientos que permiten avanzar en el agua. Esta otra broma, en cambio, tiene a Flynn como sujeto pasivo y al gran director Raoul Walsh como principal artífice. Se acababa de morir el actor John Barrymore, muy amigo de Flynn. Walsh se las apañó, previo pago de una buena cantidad, para que la funeraria local le dejara sacar unos minutos el cadáver de Barrymore y llevarlo a la casa de Flynn antes de que éste volviera y sentarlo en su sillón favorito. Flynn llegó, abrió la puerta, encendió la luz, vio la cara de Barrymore aún sin embalsamar y gritó enloquecido… hasta que salieron los autores de la gracia a calmarle.
No solo hay bromas de dudoso gusto y grandes borracheras en estos libros. Son, en concreto, realmente impagables y entrañables los capítulos que Niven dedica a su relación con Clark Gable (ambos perdieron a sus esposas en sendos accidentes y se apoyaron mutuamente), con Humphrey Bogart (que le brindó su amistad pese a que solía preferir la compañía de escritores) y con Fred Astaire, probablemente su mejor amigo. También hay páginas estupendas con agudos comentarios sobre la Garbo, Scott Fitzgerald, Cary Grant, George Sanders o Ernst Lubitsch, extraordinariamente bien escritas y sobradas de ironía en unos casos y de ternura en otros. No en balde Niven, que ganó un óscar en 1959 por su papel en Mesas separadas, escribió también varias novelas.
Caso distinto es el libro de ese “polígamo incorregible” que fue Flynn. Bastante tiene con poder abrochar en trescientas páginas todas las aventuras que vivió en primera persona: sus peligrosas andanzas con apenas 17 años por Nueva Guinea, su decisión de acostarse con una mujer para robarle las joyas a modo de préstamo en un momento de apuro, su etapa como actor de teatro en Londres, las peleas con sus esposas, sobre todo con la actriz francesa Lili Damita (“los únicos momentos de paz se producían cuando estábamos en la cama”), su incursión como periodista –o algo parecido– en la guerra civil española, su capacidad innata para meterse en problemas (“en mi caso la curiosidad es una enfermedad y la causa de todos mis problemas”), su falta de escrúpulos para poner micrófonos en el baño de mujeres, las acusaciones de violación a menores de las que salió declarado inocente o su vida en alta mar a bordo de su velero, siempre cerca de Mallorca.
Flynn y Niven tuvieron sus diferencias y acabaron alejándose. Muchos años después, un día tomando una copa, el primero le confesó que tenía una espina clavada desde hacía tiempo: no haberle ido a ver cuando murió su mujer en un accidente. “La verdad es que no pensaba más que en ir a verte pero no podía, y todavía no sé por qué. Siempre he lamentado no haberlo hecho”. Acto seguido llenaron las copas y, en palabras de Niven, “ambos quedamos sumidos en ese maravilloso silencio que solo los viejos amigos pueden permitirse”.