Armando Durán / Laberintos: Después del 10 de enero
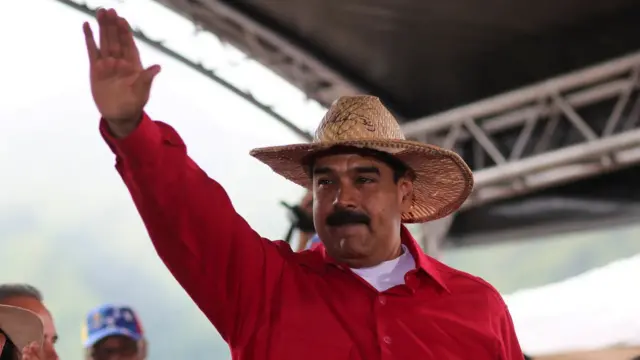
Escribo estas líneas en la mañana del viernes 17 de enero. Desde la terraza de mi apartamento, Caracas despierta estos días lentamente, sin ganas. No por la resaca habitual que nos deja diciembre y los excesos terrenales asociados a la Navidad y a los fines de año, sino porque desde la noche electoral del pasado 28 de julio hasta la toma de posesión del nuevo presidente, fijada por la legislación vigente para el 10 de enero, los venezolanos vivimos como suspendidos en el espacio inmaterial del deseo desesperado de un cambio a fondo del sistema político a punta de votos. Y en ese letargo parece que seguimos.
En septiembre, el régimen, con la finalidad de distraer artificialmente la atención de un país agobiado por la crítica destrucción de la vida económica y social del país, dictó un decreto ordenando que el inicio de la Navidad 2024 se adelantaba al primero de octubre, pero la maniobra no tuvo el menor efecto en la conciencia de la inmensa mayoría de los venezolanos, para quienes no había motivo para festejar nada, ni tiempo para alegrías posibles y tentaciones consumistas hasta después de ese supuestamente mágico instante del cambio que se produciría el 10 de enero, fecha que por la tensión creciente de la espera fue adquiriendo una trascendencia verdaderamente dramática.
Veinte años antes, el 15 de agosto de 2004, ocurrió algo parecido, cuando tras superar una serie interminable de agobiantes interferencias del naciente régimen chavista, los venezolanos fueron finalmente convocados a las urnas de un referéndum revocatorio del mandato presidencial de Hugo Chávez. La mayoría de ellos animados por la certeza de que, a pesar de todos los pesares, con la fuerza y validez de sus votos, recompondrían ese día el torcido orden político impuesto por decisión unipersonal de Hugo Chávez desde el palacio de Miraflores y le devolverían a la actividad económica su ya muy maltrecha racionalidad. Como todos sabemos, el resultado de aquella jornada destinada a cambiar la historia de Venezuela no fue el esperado, sino todo lo contrario, gracias al respaldo que le dieron al manejo del evento y a la totalización de los votos los expresidentes Jimmy Carter y César Gaviria, máximos representantes del Centro Carter y la Organización de Estados Americanos (OEA). Suerte de patrocinio internacional que despejó muchas de las dudas y suspicacias que habían ensombrecido el desarrollo del evento, cuyo desenlace trucado, la victoria de Chávez, fue anunciada por Francisco Carrasquero, presidente aquellos remotos días del Consejo Nacional Electoral, la madrugada siguiente, mientras los venezolanos dormían confiados de haber triunfado. A partir de ese punto irreversible de la historia, y hasta el día de su muerte, pudo Chávez jactarse, ante una comunidad internacional ávida de que nada turbara la falsa estabilidad política de Venezuela y pusiera en peligro los más de tres millones de barriles diarios de petróleo que producía el país entonces, de ser un gobernante democrático a carta cabal.
Ese mismo infortunado desengaño de hace veinte años lo sufren los muchos millones de venezolanos que depositaron el pasado 28 de julio su esperanza de posible tránsito electoral del autoritarismo extenuante de 25 años de “revolución socialista del siglo XXI”, a la ansiada restauración democrática de Venezuela. La única diferencia entre estos dos episodios decisivos del posmodernismo venezolano es que los venezolanos convocados hace veinte años para despojar constitucionalmente a Chávez del poder que esos mismos electores le habían otorgado en las elecciones de diciembre de 1998, acudieron a aquellas urnas con el entusiasmo de creer que en efecto participaban en una histórica fiesta democrática. Los electores de este 28 de julio, en cambio, lo hicieron con la angustia de que el cambio, si bien se iniciaba ese día, no se materializaría hasta el 10 de enero. O nunca. Tanto porque veinte años de crisis política y social sin precedentes en la historia republicana de Venezuela habían construido un obstáculo desigualmente tortuoso para alcanzar ese destino así como así, como porque la torpeza excepcional de Elvis Amoroso, presidente actual del CNE, no le permitió al régimen hacerle ver a los venezolanos ni al mundo lo que en verdad no era.
Sin embargo, nada de lo que ha ocurrido a lo largo de estos años ha debido tomar ahora por sorpresa a nadie. A fin de cuentas, la historia venezolana parece llevar gérmenes cancerígenos que le corroen las entrañas desde sus orígenes como nación: el militarismo y la corrupción. Males que han hecho posible que paso a paso, pero inexorablemente, vivamos ahora, fuera o dentro de Venezuela, en las filas del oficialismo o de la oposición, en el seno de un universo sin porvenir previsible, donde cada día valen menos los derechos humanos y la justicia. No se trata de señalar a este o a aquel como culpables del gran desastre nacional. Por acción o por omisión, todos somos culpables, ya que, a fin de cuentas, todos hemos contribuido a crear este disparate que ha terminado por acorralar a Venezuela en el callejón sin salida aparente de las peores indigencias. Tan desatinado es el disparate, que una cuarta parte de la población ha escapado del país en los últimos años como única alternativa para no morir de mengua, que a la paridad monetaria del bolívar se le hayan quitado 14 ceros para disimular la verdadera magnitud de la catástrofe económica y financiera del país, que la educación y los servicios sanitarios han desaparecido por completo del horizonte venezolano, que el salario mínimo de los trabajadores y la pensión de vejez que reciben millones de ancianos apenas equivale a dos dólares mensuales. Y pare usted de contar, pues todo esto y mucho más ocurre a nuestro alrededor y nadie se muere de vergüenza.
La esperanza de que el pasado 10 de enero finalmente se iba a producir el milagro de la resurrección de Venezuela terminó en nada, como terminó el referéndum del 2004 y como suelen terminar las artimañas mal urdidas, razón esencial de todas las sin razones humanas. Por eso, en la introducción a mi libro Al filo de la noche roja, publicado por Radom House Mondadori a mediados del 2006, advertí que, “como señalaba un editorial de The New York Times dos días después del referéndum revocatorio, a la oposición siempre le faltó “eficacia y realismo” para encarar el desafío que le presentaba Chávez.” Una sentencia que bien podríamos repetir ahora, mientras despertamos, lentamente, porque a nadie le hace la menor gracia verse obligado a despertar a una realidad tan abrupta e indeseable como la que nos trae el nuevo y terrible año 2025.
