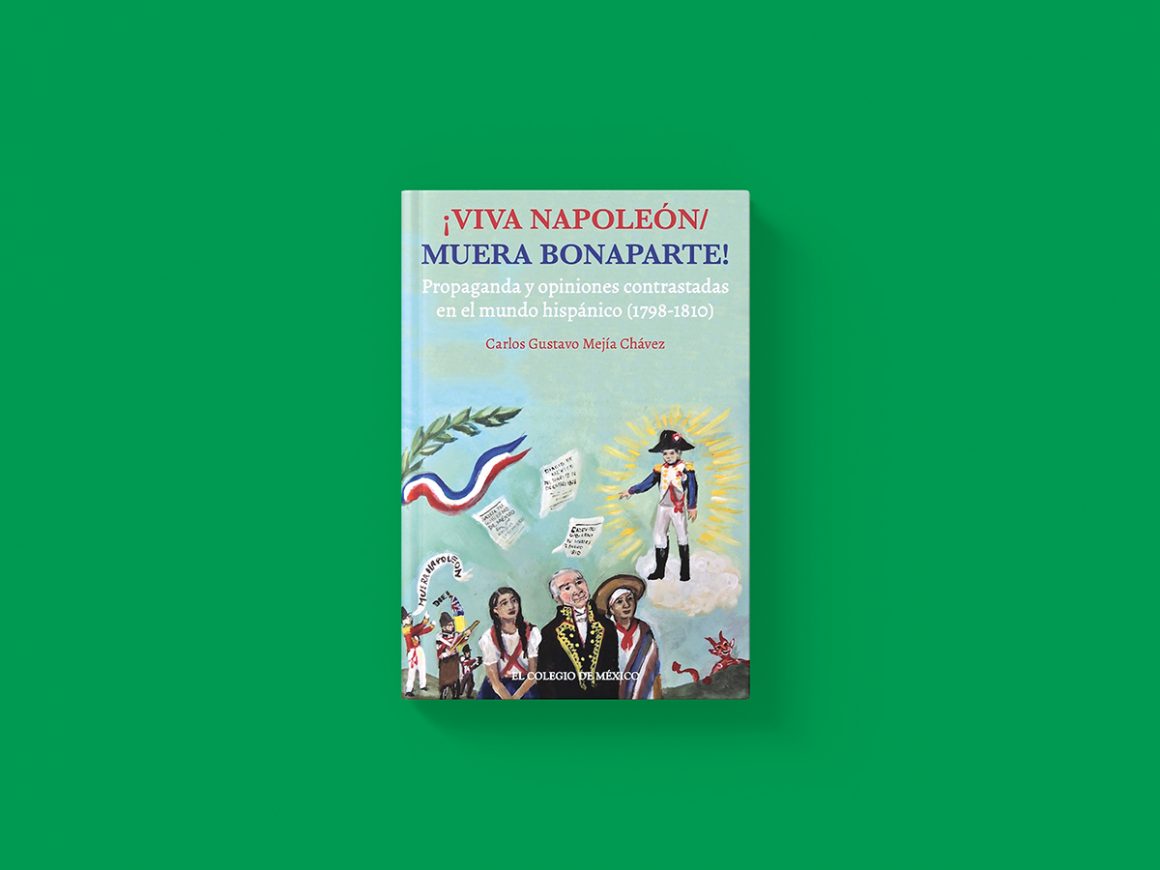
Insistía George Steiner en que el romanticismo europeo era indescifrable sin Napoleón Bonaparte. De Stendhal a Tolstói, de Jacques-Louis David a Ernest Meissonier, de Hegel a Carlyle, escritores y pintores, historiadores y filósofos, retrataron al militar y estadista francés como un Prometeo moderno. El heroísmo romántico del siglo XIX encontró en Napoleón su mejor personificación. Pero, como recuerda Ernest Bendriss en su reciente Eso no estaba en mi libro de Napoleón (2023), el culto napoleónico en Francia y más aún en Europa, siempre tuvo parte de apología y parte de detracción.
No fue muy distinto en Hispanoamérica. Un conocido poema de José María Heredia, el poeta romántico que cantó a las cataratas del Niágara y al Teocalli de Cholula, resumió las dos dimensiones del culto: la del ascenso y la de la caída. Bonaparte, según Heredia, había “salvado a una Francia desolada por el anárquico furor” y con su “águila fiera” enfrentó a viejos reyes en Moscú, Roma, Viena y Berlín. Pero aquel joven revolucionario corso, que luego se coronó como emperador de los franceses, “cayó vencido, abandonado, en un peñasco silencioso”.
La rigurosa investigación de Carlos Gustavo Mejía Chávez sobre las representaciones de Napoleón en la Nueva España confirma esa dualidad. El estudio está enmarcado entre 1798 y 1810, por lo que no llega a la fase final de la invasión a Rusia, la derrota en Leipzig, el exilio en la isla de Elba, el gobierno de los Cien Días, Waterloo y Santa Elena. Sin embargo, en esos doce años que rastrea Mejía Chávez es posible advertir la tensión entre la diatriba y el panegírico.
Habría una primera fase de la circulación de noticias y panfletos sobre Napoleón antes del golpe de Estado del 18 de brumario de 1799, del que emergerá como primer cónsul, en que Bonaparte aparece como un general revolucionario que expande los ideales republicanos en Europa. De esos últimos años del siglo XVIII datan algunas notas periodísticas sobre la victoria frente a Austria, el Tratado de Campo Formio y las campañas de Italia, Egipto y Siria.
También en aquellos años circularon en la Nueva España versiones del Credo republicano lombardo, originado tras la toma del Piamonte por las tropas napoleónicas y la incorporación de Lombardía a la República Cisalpina. Aquel credo, con el que los republicanos lombardos juraban lealtad al general Bonaparte, “hijo nuestro y único defensor”, “nacido de madre virtuosísima” en Córcega, llamó la atención del tribunal del Santo Oficio.
Juan López Cancelada, el famoso editor que luego ganaría notoriedad con La Gazeta de México y sus duros ataques a los insurgentes mexicanos, era entonces dueño de un cajón de libros en la Plaza Mayor y se vio implicado en la distribución de otra versión de aquel credo, el llamado Credo de la República francesa, que todavía se difundió en tiempos del Consulado. Cancelada fue citado por la Inquisición y argumentó que el documento se lo había entregado un viajero europeo, a quien identificó como José Garayartabe.
De informante de la Inquisición, Cancelada pasó, en 1805, a dirigir La Gazeta de México, reemplazando al editor e historiador originario de Matanzas, Cuba, Antonio José Valdés. Inspirada y abastecida de información por la Gazeta de Madrid y el Monitor Universal de París, aquella publicación reseñó las grandes acciones del emperador Napoleón I hasta 1808. Las batallas de Trafalgar y Austerlitz, el bloqueo continental de Gran Bretaña, la importante obra codificadora de Bonaparte y la firma del concordato con el papa Pío VII fueron elogiados en La Gazeta de Cancelada.
Aquel bonapartismo, que proyectaba en la capital del virreinato la debilidad de Manuel Godoy, ministro y “favorito” de Carlos IV, por Napoleón, se reprodujo también en el Diario de México, rival periodístico de La Gazeta. A diferencia de esta, que promovía intereses peninsulares, el Diario fue encabezado por Carlos María de Bustamante y Jacobo de Villaurrutia, dos criollos que luego jugarían un papel destacado en la independencia mexicana. Entre tantos puntos de divergencia, La Gazeta y el Diario tuvieron uno convergente: la exaltación del emperador, supuesto aliado de España frente a Gran Bretaña.
Luego del motín de Aranjuez contra Godoy y, sobre todo, de las abdicaciones de Bayona, la imposición de José Bonaparte en el trono y el avance de las tropas napoleónicas sobre la península, en abril de 1808, se desató la retórica antibonapartista en la Nueva España. Mejía Chávez glosa decenas de panfletos contra Napoleón, editados en la Ciudad de México, desde el anónimo El desengaño. Discurso histórico, político y legal sobre la falsa política de Napoleón I, emperador de los franceses y rey de Italia (1809) hasta la Proclama del arzobispo virrey de México contra los engaños pérfidos de los Bonapartes (1810), de Francisco Xavier de Lizana.
El Diario de México y diversas imprentas reprodujeron una serie de “entretenimientos poéticos” o composiciones satíricas contra Napoleón, en las que se equiparaba al emperador con Atila, Nerón, Herodes, Judas, Caifás y Barrabás, pero también con Maquiavelo, Rousseau, Voltaire y Mirabeau. El poderoso discurso contrailustrado, que permeaba lo mismo en sectores borbónicos que autonomistas, presentó a Bonaparte como el diablo reencarnado. Fue entonces frecuente la asociación entre bonapartismo y herejía, atribuyendo muchas veces al emperador francés una voluntad antiguadalupana y antipatriótica, dirigida no únicamente contra España sino también contra México.
Tanto el Diario como la Gazeta se llenaron de caricaturas, dibujos, estampas, alegorías y grabados que, en palabras de Mejía Chávez, constituyeron toda una “imaginería antinapoleónica”. Algunos se ensañaron con el alcoholismo de José Bonaparte o con las incontinencias de su hermano. Como ha estudiado Marco Antonio Landavazo, aquel antibonapartismo era una de las tantas máscaras del fernandismo o de la lealtad a Fernando VII, heredero del trono borbónico. Sin embargo, como advierten ambos historiadores, sería errado identificar rígidamente el discurso antibonapartista con el borbonismo e, incluso, el fernandismo.
En su estudio, Mejía Chávez da mucha relevancia al concepto de propaganda, que tradicionalmente se asocia con matrices de opinión deliberadamente dirigidas a un fin político. En la primera y la segunda fases de las representaciones napoleónicas, la propaganda es evidente, como resultado de la promoción de Bonaparte como brazo armado del Directorio o de las campañas publicitarias del imperio francés y su aliada, la monarquía católica de Carlos IV. Sin embargo, en la tercera fase, cuando se esparce el antibonapartismo, no siempre funciona el concepto, ya que buena parte de aquella producción publicística era popular o no respondía a un circuito oficial del Estado o la Iglesia.
El antibonapartismo popular que documenta Mejía Chávez en su libro, después de 1810, se desplazó lo mismo hacia posiciones realistas que insurgentes durante la guerra de Independencia. En la Nueva España, como en el Río de la Plata y la Nueva Granada, pudo haber líderes independentistas que admiraran a Napoleón, pero no de la manera enfática en que lo hizo Simón Bolívar, aunque también lo criticó.
Entre 1821 y 1824, luego de la muerte del emperador en Santa Elena, se publicaron panfletos contra Agustín de Iturbide, en la Ciudad de México, que cuestionaban el despotismo de ambos líderes. Una reconstrucción más precisa de las visiones sobre Bonaparte de dos letrados fundamentales de aquellas décadas, como fray Servando Teresa de Mier y Carlos María de Bustamante, permitiría desarrollar más el cuadro tan bien logrado por este libro de consulta obligada. ~