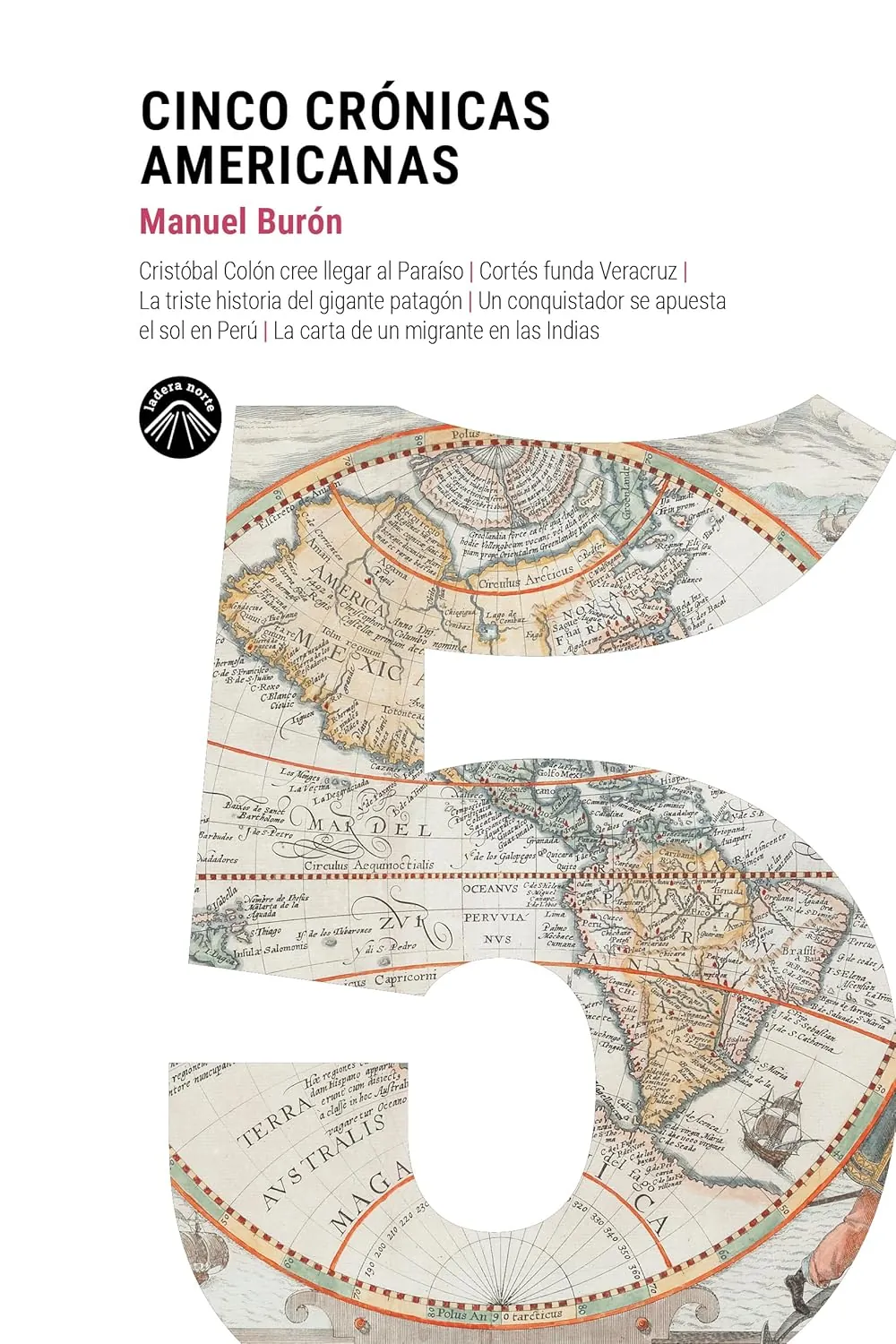Carlos Granés: Crónicas americanas
«La política sigue siendo en América Latina un acto de fe, una pasión irracional difundida por un salvador dogmático, que promete el regreso a la Edad de Oro»

Dióscoro Teófilo Puebla Tolín, ‘Primer desembarco de Cristóbal Colón en América’ (1862).
Me preguntaban hace poco por qué el nacionalismo y las nacionalidades latinoamericanas eran tan fuertes, y al tratar de responder acabé enredándome en una explicación que nos dejó perplejos a quien preguntaba y a quien respondía. Mejor habría sido decir algo más concreto y preciso: porque las nacionalidades son ficciones y los latinoamericanos hemos sido buenos contando cuentos, escribiendo historias para justificarnos, entendernos, analizarnos e incluso, muchas veces, para engañarnos a nosotros mismos. Pero ese don y esa pasión fabuladora nos llegó con los exploradores y cronistas europeos, un puñado de hombres que, tomando riesgos imposibles de imaginar hoy en día, zarparon en busca de la India y acabaron conquistando las costas americanas.
Perplejos ante la novedad que representaba América, sin palabras para describir lo que veían ni explicaciones lógicas para ese fenómeno exagerado y descomunal que era la naturaleza americana, los recién llegados adaptaron los datos de sus sentidos a las ficciones y a los mitos que habían traído consigo en la memoria. Lo cuenta de manera brillante y gozosa Manuel Burón en Cinco crónicas americanas, recién aparecido en la editorial Ladera norte. Colón estuvo seguro de haber llegado al Paraíso, como reportó a los Reyes Católicos en la crónica de su tercer viaje americano, pues el golfo de Paria y la desembocadura del Orinoco, una masa de agua que podía alimentar los ríos del mundo entero, no podía ser nada distinto al Jardín esbozado en la Biblia. Los sueños que habían perseguido a los europeos, de pronto, como por arte de magia, huían de sus mentes para materializarse en la realidad. Todo se hacía real en América: los referentes de las novelas de caballería, las imágenes de la Biblia, los prodigios más asombrosos.
América se fue colonizando y acotando con las armas, por supuesto, pero también con las ficciones. Poco a poco, el paraíso dejaron de buscarlo los exploradores y empezaron a buscarlo los políticos. Burón cita a Américo Castro para explicar el sentido de estas búsquedas utópicas en el mundo hispano. Un programa político aceptado por los votantes no podía ser racional y viable. Debía ser lo suficientemente absurdo para demandar de ellos la adhesión ciega de la creencia y la enloquecida predisposición al martirio. Y sí: la política sigue siendo en América Latina un acto de fe, una pasión irracional difundida por un salvador dogmático, que promete el regreso a la Edad de Oro, al Paraíso perdido a la comunidad pura de Adanes y Evas no corrompidos por la modernidad o el capitalismo. Ese es el mayor acierto de Burón: muestra cómo las fantasías plasmadas en las crónicas de los siglos XVI y XVII siguen vigentes hoy en día.
La desmesura imaginativa llevó a los exploradores a poblar América de criaturas fantásticas, igualmente maravillosas. Y quizá ninguna se coló con tanta fuerza en las fantasías de los europeos como los gigantes de la Patagonia. Reportaron su existencia, jurando haberlos visto, los arrojados marineros que con Magallanes y Elcano le dieron la vuelta al mundo por vez primera entre 1519 y 1522. Esa criatura, anunciada en la Biblia, en Homero y en las novelas de caballería, vivía en ese reino de los gigantes, la gélida Patagonia, el fin del mundo. Una noticia tan extraordinaria volvió a capturar la imaginación europea y en especial la de William Shakespeare. Cuenta Burón que una de sus criaturas más famosas, el terrenal y tosco Calibán, personaje de La tempestad, nació de los relatos esparcidos por los cronistas de América donde aparecían el temible caníbal y esa criatura bonachona y desgreñada, devota del dios Setebos, que llamarían el gigante Patagón.
Quién diría que hoy en día, por culpa de un patagón rubicundo e ignaro, nostálgico de los aranceles y del imperialismo yanqui de 1898, reviviría el espectro de esa criatura político-literaria. Porque Calibán, inventada en Europa con retazos de crónicas americanas, volvería de regreso a América para impregnar la imaginación de los muy refinados y cosmopolitas poetas modernistas de 1900. Rubén Darío, Paul Groussac, Rodó y Vargas Vila, entre otros, vieron en Calibán la síntesis de todos los vicios y bestialidades que caracterizaban no al latino, sino al yanqui. Calibán era el gringo imperialista que había expulsado a España del Caribe e invadido Puerto Rico, un troglodita incapaz de vibrar con las creaciones del espíritu, llevado y traído por su amor a lo utilitario, a la bolsa de valores y al dinero, y que hoy reverbera con fuerza en Donald Trump.
Sorprende la actualidad de los mitos que dibujaron esos primeros cronistas de América. No sólo nos siguen rondando el Paraíso perdido y Calibán, sino el oro, las riquezas legendarias que se buscaron con obcecación en México, pero que en realidad aparecieron en los santuarios del Perú. Sobre todo en el Templo del Sol, en Cusco, la capital del Tahuantinsuyo, que estaba forrado con planchas de oro. El saqueo al que dio lugar y la fiebre que despertó no sólo dieron pie a más mitos, empezando por el de la maldad inherente a la modernidad occidental, sino también a los primeros procesos de acumulación que abrirían el mundo al mercado, al capitalismo y a la Revolución industrial. Los cronistas vieron el mundo con sus creencias más que con sus pupilas, pero sus fantasías acabaron resbalando del papel y volviendo a la realidad. Cinco crónicas americanas no sólo habla de la explosión imaginativa que supuso para los europeos enfrentarse a una realidad nueva, sino de la actualidad de aquel momento, de las muchas leyendas -negras y rosas- que siguen empañando esa relación entrañable, atroz y mágica, feroz y fértil, todo al mismo tiempo, que se fundó hace cinco siglos entre Europa y América.