Coixet: Los libros de la soledad
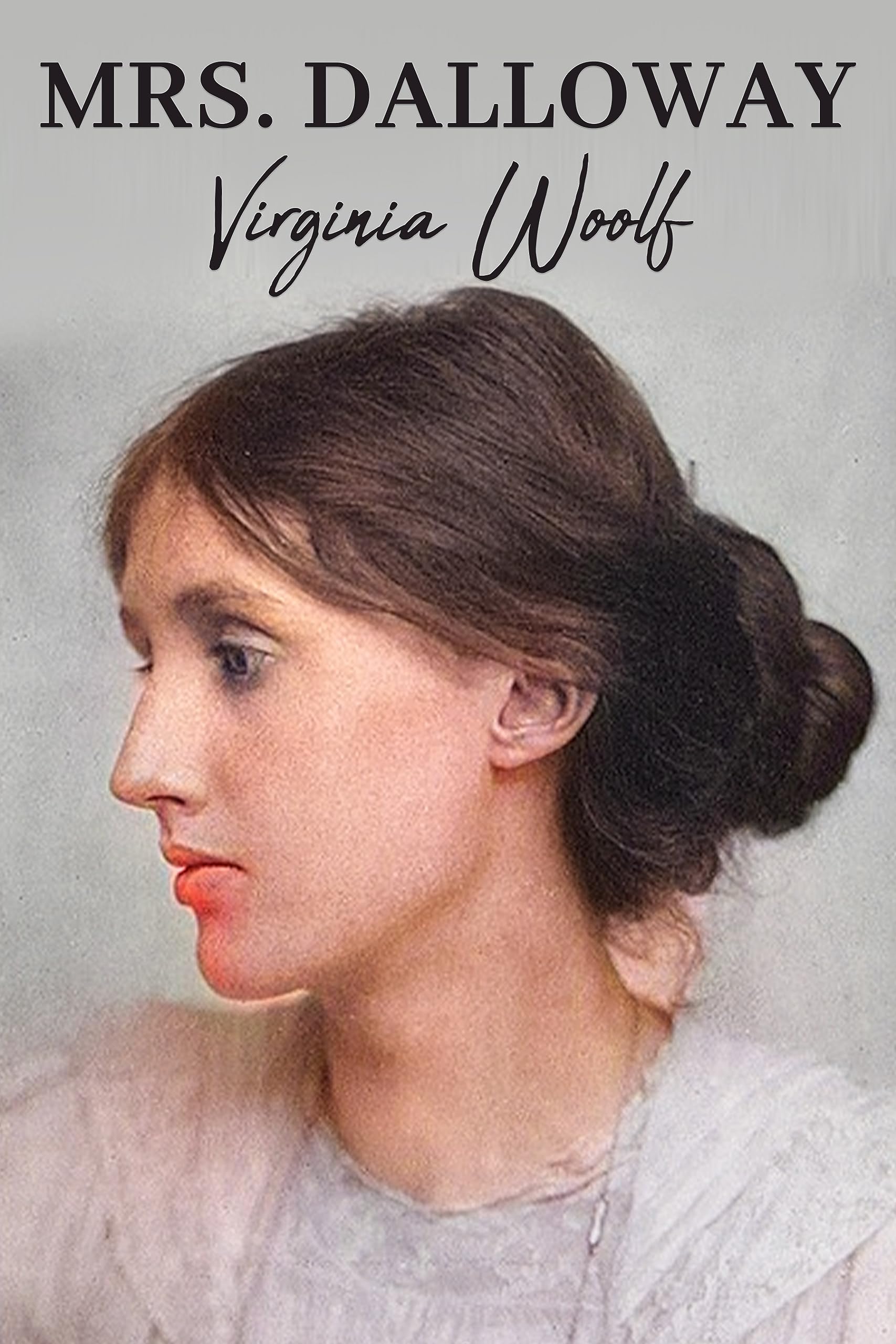
Hay autores que llegan a nosotros como amigos inesperados ante los que podemos ser nosotros mismos sin tapujos, sin caretas, sin ceremonias, ni excusas. Son autores que hablan de soledad, pero no de esa soledad romántica y melancólica que venden algunas películas, sino de la otra, la verdadera, la cruda: esa que se instala en el pecho como un perro viejo y asmático que no quiere moverse y que nos acompaña incluso cuando estamos rodeados de gente.
Nos acompañan porque no intentan consolarnos con mentiras bonitas. Nos dicen: esto también es parte de estar vivos
Virginia Woolf lo sabía. Cuando escribía sobre Mrs. Dalloway paseando por Londres, no estaba contando la historia de una mujer que compraba flores, sino la de alguien que caminaba entre multitudes sintiendo que había un cristal invisible que la separaba del resto del mundo. Esa es la soledad que duele de verdad, la que no se cura con compañía porque vive dentro, enquistada como una astilla que no conseguimos sacar.
Los libros de Marguerite Duras tienen esa cualidad extraña de hacernos sentir acompañados en nuestra desarmonía. Sus personajes no buscan la soledad, simplemente la habitan como quien habita una casa vieja donde crujen las maderas por la noche. En Un dique contra el Pacífico o en Moderato cantabile no hay autocompasión, solo la constatación serena de que estamos solos desde que nacemos y que el amor, cuando llega, es apenas un paréntesis luminoso (u oscuro) en esa condición.
Me gusta pensar en los lectores de estos libros como en una especie de hermandad silenciosa. Personas que entienden que la soledad no es un defecto que hay que reparar, sino una forma de estar en el mundo. Como esas tardes de domingo en que llueve y no tienes nada que hacer (o no quieres hacer nada), excepto quedarte en pijama leyendo mientras el mundo sigue girando ahí fuera, indiferente a tu existencia.
Raymond Carver entendía esta geografía emocional mejor que nadie. Sus personajes beben café malo en cocinas americanas mientras sus matrimonios se desmoronan en silencio, hablan de cosas insignificantes –el tiempo, el trabajo, qué hay para cenar– mientras por debajo fluye una corriente de incomunicación absoluta. En sus cuentos, la soledad no grita, susurra. Se esconde detrás de conversaciones banales entre dos personas que han dejado de verse aunque estén sentadas en la misma mesa mientras fuera galopan caballos o rugen tormentas.
Natalia Ginzburg escribía sobre la soledad con una sencillez que desarma. En sus novelas, las mujeres esperan: esperan que llegue una carta, que regrese alguien, que algo cambie. Pero en esa espera hay una dignidad callada, una resistencia silenciosa que transforma la melancolía en algo parecido a la sabiduría. Sus personajes no se quejan de estar solos, simplemente constatan que la vida es así, que hay días largos y casas vacías, y que también esto forma parte del paisaje humano.
Hay algo consolador en descubrir que otros han sentido lo mismo, que han encontrado las palabras exactas para nombrar eso que creíamos innombrable. Como cuando lees a Clarice Lispector y de repente entiendes que la soledad puede ser también una forma de libertad, un espacio propio donde nadie puede entrar sin permiso.
Los libros que hablan de soledad no nos curan de ella –sería mentira decir que lo hacen–, pero nos enseñan a habitarla mejor, como quien aprende a amueblar una casa fea para que sea más acogedora. Nos recuerdan que estar solos no significa estar vacíos, que en esa quietud también puede nacer algo hermoso: una comprensión más honda de quiénes somos cuando nadie más está mirando.
Al final, quizás esos libros nos acompañan precisamente porque no intentan consolarnos con mentiras bonitas. Simplemente nos dicen: esto también es parte de estar vivos.
Porque los libros que hablan de soledad tienen esa paradoja hermosa: nos hacen sentir menos solos. No porque resuelvan nuestra condición, sino porque la nombran, la reconocen, la habitan junto a nosotros. Como si en cada página hubiera una mano que se extiende desde el otro lado del tiempo y del espacio para susurrarnos: «Yo también he estado aquí. Tú no eres el único que conoce este lugar».