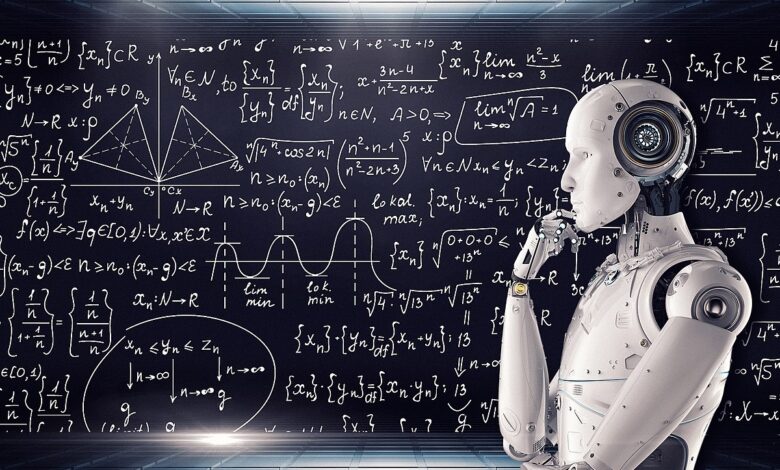
Desmitificar la inteligencia artificial
«Sólo cuando despojamos a la IA de su hegemónica condición de mito, podemos ver con claridad el verdadero panorama que, de otra forma, permanece oculto. Lo que estamos presenciando es un pulso descomunal entre el capital y la salvaguarda de los derechos humanos que defienden los poderes públicos»
La Luna llena no aumenta las locuras humanas, como tampoco los camaleones cambian de color para pasar desapercibidos. Ni la inteligencia artificial es un fenómeno llamado a resolver todos los problemas que nos aquejan, desde la crisis climática a los accidentes de tráfico. No, nada de todo eso es cierto. Más bien, se trata de cosas o hechos a los que atribuimos cualidades de las que, en verdad, carecen: son mitos. La forma de averiguar lo que hay de cierto y de mítico varía según el asunto en cuestión. Un mayor conocimiento científico es lo apropiado para el caso de lunáticos y reptiles, mientras que para lo que aquí nos ocupa no hay mejor receta que una buena dosis de humildad y llaneza.
Geoffrey Hinton, conocido como el ‘padrino’ de la inteligencia artificial (IA), manifestó, tras abandonar Google, que le parecía estúpida la postura de quienes, desconociendo qué es la consciencia, sostienen que algo no es consciente. Cabe, pues, considerar estúpida la propia expresión inteligencia artificial, ya que en su literalidad está la trampa: no es posible emular lo que desconocemos, como sucede con la inteligencia humana, surgida misteriosamente de la materia. Pero, a pesar de su significado bobo y contradictorio, hemos de aceptar que se trata de una expresión imbatible desde que fue acuñada en 1956 y más aún actualmente, reconocida dos veces como palabra del año, por Fundéu y por Collins English Dictionary. Digámoslo abiertamente: la IA es un eslogan, una fórmula breve y original, utilizada para publicidad y otros fines, como nos enseña la RAE. Esto es lo que da de sí la palabra, pero ¿qué es la cosa en sí?, ¿qué es la IA?
Cogida entre nuestras manos y no como fenómeno global, la IA nos ofrece un aspecto tangible: un ordenador u otro utensilio que procese datos (según los algoritmos de que lo hayamos dotado) y ofrezca unos resultados. Esto es un dispositivo IA, ni más ni menos: un sistema cuyos componentes responden a la arquitectura de Von Neumann (1945), es decir, unidad de proceso, instrucciones y datos. Y si la cosa es tan antigua, ¿por qué provoca hoy tanto revuelo? En parte, por una mera cuestión de cantidad: la capacidad de cálculo y el volumen de datos que hoy pueden procesarse son fabulosamente superiores a los de antaño. El adanismo no es un buen hábito para hablar de IA. Y sucede que este portentoso avance cuantitativo no se ve acompañado de un avance cualitativo igualmente descomunal, pues los algoritmos experimentan un progreso más parco. Esto es debido a que programar las máquinas para que interpreten el mundo e interactúen con su entorno –a la manera de cómo lo hacemos los seres humanos– es una tarea mucho más complicada que la mega computación cuántica o el acopio de cantidades ingentes de datos.
Aprendizaje profundo, redes neuronales, chips neuromórficos y otros términos por el estilo conforman un «vocabulario embellecedor», según la afortunada expresión con la que Éric Sadin denuncia la importación de términos desde las ciencias naturales a la informática con el fin de fortalecer el prestigio de esta última. Y es que, cada vez que decimos que un ‘chatbot’ razona de forma que puede dialogar a medida que va aprendiendo de lo que ya tiene memorizado, desvirtuamos el significado de las palabras, esto es, faltamos a la verdad. Porque un ‘chatbot’ ni razona, ni dialoga, ni memoriza ni mucho menos aprende como lo hacemos nosotros. Esto último es lo que se pretende, sí, pero por más que los expertos (por cierto, ¿qué es ser experto en IA?) se empeñen en regalarnos profecías atronadoras (como las máquinas podrán enamorarse), lo cierto es que ignoramos no cuándo tendrán lugar, sino si serán realmente posibles.
Los caminos de la IA están plagados de mitos. He aquí otro: la tecnología es neutra pues lo que la hace buena o mala es el uso que hagamos de ella. Esto es una verdad a medias, un engaño con el que –por interés o por ignorancia– comunicadores y dirigentes políticos y económicos ocultan a la ciudadanía la verdad completa. Pues claro que es el uso que hagamos de la tecnología (la fisión nuclear, una cerilla) lo que la hará mala (Hiroshima, incendios intencionados) o buena (medicina, vela de cumpleaños). Pero esto solo es válido para el producto, no para el proceso tecnológico en su conjunto. Porque la tecnología, entendida como proceso (desde el laboratorio al producto final, bomba o fósforo), no es neutral, sino reflejo y consecuencia de los intereses económicos y políticos de cada época. Y, en este sentido, la tecnología no es neutra, en absoluto.
Otro mito: todo avance tecnológico supone siempre prosperidad generalizada. En su reciente libro ‘Poder y Progreso’, Acemoglu y Johnson demuestran que esto no siempre es así o que no siempre sucede automáticamente. Que se produzca o no es consecuencia de decisiones políticas y económicas. Ejemplo paradigmático fue el crecimiento de productividad agrícola que supusieron los molinos de viento. Las ganancias se aplicaron a la construcción de catedrales, pero no elevó el bienestar de los campesinos. Hoy, mientras se acumulan los avances tecnológicos, la desigualdad aumenta tanto como el número de personas atrapadas por los cambios.
¿Qué ocurrirá con la IA en los años por venir? ¿Cómo repartiremos los beneficios que genere? Sí, hablemos por del futuro. En el horizonte divisamos la inteligencia artificial general (AGI), la superinteligencia y el transhumanismo. Que es tanto como imaginar nuestro planeta poblado por dos nuevos tipos de habitantes: entes robóticos humanizados y seres humanos robo- tizados. Los primeros serán objetos dotados de cada una de nuestras facultades humanas, sí, todas, desde la memoria al enamoramiento. Y los segundos, serán seres humanos progresivamente robotizados que, conforme vayan creando a los primeros, adquirirán una naturaleza híbrida (mental y física) mediante la implantación de chips en sus cerebros. Y unos y otros nos mirarán a nosotros, los seres humanos de toda la vida, como nosotros miramos hoy al homo sapiens.
Ante visiones (¿distópicas?) como la descrita y momentos (históricos) como los que estamos viviendo ―sin ir más lejos, en Bruselas, la desmitificación de la IA se hace más necesaria que nunca para fortalecer una ciudadanía ilustrada, imprescindible contrapeso democrático. Pues sólo cuando despojamos a la IA de su hegemónica condición de mito, podemos ver con claridad el verdadero panorama que, de otra forma, permanece oculto. Lo que estamos presenciando es un pulso descomunal entre el capital (fondos de inversión y grandes corporaciones tecnológicas) y la salvaguarda de los derechos humanos que defienden los poderes públicos. Un combate mayúsculo en un cuadrilátero donde ambos se pelean sin atender a las finalidades. ¿Algún árbitro se está preguntando qué sociedad queremos? ¿O es que ya damos por hecho que el ciego determinismo tecnológico será lo que alumbre la sociedad del futuro? Es la eterna lucha entre capital y trabajo, librada a espaldas de los fines que perseguimos como humanos. Para debatir en profundidad este tipo de cuestiones es para lo que sirve desmitificar inteligencias y artefactos.
