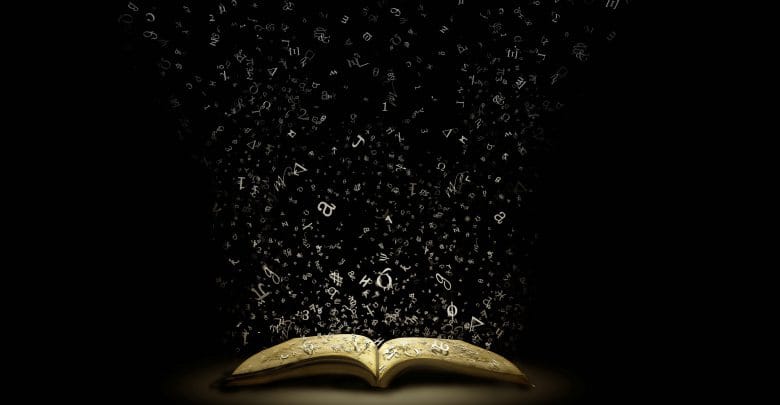
El arte del buen querer
La tarde del 31 de diciembre fui a montear por los patios del barrio de mi infancia. En la entrada de la casa de doña Elsa, un perro negro con collar rojo salió a darme la bienvenida con insistentes ladridos. “¡Entra, Sory, que ese prieto no hace na!”. Me acerqué con cautela hasta la galería, donde estaba doña Elsa doblando ropa. Le pregunté si tenía rompe saragüey. Recordaba que en su patio había de todo: jobo, cayena, ruda, orégano, maría luisa, guanábana, moringa… Seguí sus indicaciones: “Detrás del tronco de aguacate hay una mata”. Salí del patio con las hojas que me faltaban para un baño ritual de buena suerte. Cuando había mezclado las ramas con el agua y estaba a punto de dar el siguiente paso, la voz de mi mamá me previno:
—Mira, muchacha, que dice Elsa que no cortaste donde ella te dijo. Eso no es rompe saragüey. Eso es anamú.
—¿Y ahora?
—Deja de estar inventando, que aquí nunca se ha bregao con eso. ¿Quién fue que te dijo de ese baño?
—Héctor Lavoe.
—¿Quién?
—Héctor Lavoe, mami. Héc-tor La-voe.
—¿Y ese hombre no se murió hace mucho?
Sé muy bien que con los santos no se juega. Pero no podía decirle que había consultado a una experta en magia. A mi mamá no le gustan “esas cosas de curiosos”. Y digo yo, ¿qué mal pueden hacer dos o tres yerbitas? Si a fin de cuentas aquí el que no tiene de inga tiene de mandinga.
Los mandingas llegaron a tierra americana a principios del siglo XVII. Los trajeron por mar. Del mismo modo trajeron de África a la mamá de Paula de Eguiluz. Paula nació en Santo Domingo y fue juzgada en Cartagena de Indias por ejercer la magia amorosa. La Inquisición la condenó a trabajar en un hospital, a cubrirse con una capa que llevaba la insignia del demonio, a recibir 200 latigazos. La condenaron por hechicera, por hereje, por bruja. Las mujeres que deseaban ser amadas pagaban por sus ungüentos y oraciones en pesos de oro. Paula tenía un don: conocía el arte del bien querer.
Vendida en Santo Domingo con apenas 13 años. Vendida de nuevo y llevada a Puerto Rico. Vendida otra vez en Cuba, donde nacieron los tres hijos que tuvo con su amo. Al margen de su situación de mujer esclavizada, Paula hizo de su cuerpo un territorio de pasiones libres. Controlar los fueros del amor parecía una hazaña improbable para las autoridades de la época. Mientras cumplía condena en Cartagena de Indias, Paula se dedicó a la venta clandestina de amuletos para recuperar maridos infieles. Con su magia, creada para su propio goce y el de otras mujeres —negras, blancas y mestizas—, desafiaba la ética moral católica.
Antes de que la hicieran prisionera en La Habana, Paula era una negra vanidosa y peculiar. Decían que había hechizado a su amo para que complaciera todos sus caprichos. Linda era Paula en sus andares, envuelta en vestidos de seda, damasco y tafetán. Odiada era Paula por las mujeres blancas que la acusaban de exhibir una gracia que su casta no merecía. Sabia era Paula para invocar amores. Cuando mezclaba agua con yerba del tostón quemada en una jícara, y se untaba ese ungüento en el cuerpo con delicadas plumas, el amante corría a su encuentro como si escuchara su nombre en el canto de mil pájaros.
La magia de Paula de Eguiluz era puro sincretismo. Oscura y luminosa. De la tradición africana aprendió la elaboración de amuletos para reconquistar amantes infieles; de la americana, a conocer las yerbas para preparar baños rituales y ungüentos, y de la europea, las invocaciones de la magia salomónica. Ese intercambio de tradiciones viajeras en el aire de la oralidad es un legado que sobrevivió al paso de los siglos y que siguen practicando algunas mujeres afrocaribeñas. Según las instrucciones de una hechicera de mi pueblo, para un baño ritual de buena suerte necesitaba: un día de sol radiante, 21 hojas de naranjo, flor de libertad, perejil, rompe saragüey, miel y agua. “Y pide lo que tú ma quiera, mamita, con fe. Pide salú, trabajo, fortuna. Pide que te quieran bien”.
