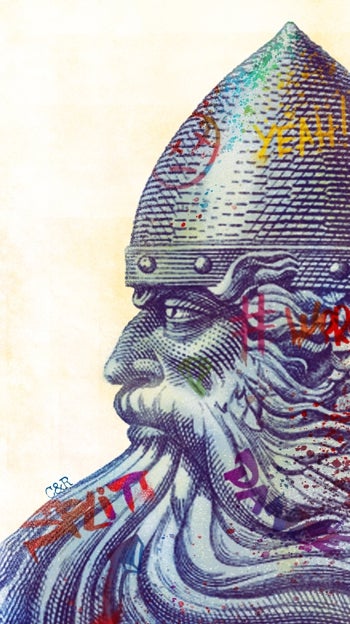
En sus reflexiones sobre el modo de escribir historia, el filósofo Hayden White (parafraseando una conocida frase de Karl Marx) exponía que unos mismos acontecimientos podían reprentarse en clave de tragedia o de farsa. Me hizo pensar en ello la reciente presentación en sociedad de la traducción española del volumen cidiano de la historiadora Nora Berend, profesora de la universidad de Cambridge especializada en la Europa nororiental de la Edad Media. Esta obra, titulada en inglés ‘El Cid: The life and afterlife of a medieval mercenary’ y en español ‘El Cid: Vida y leyenda de un mercenario medieval’, comienza con una cita del pasaje de la ‘Historia Roderici’ (la biografía latina de Rodrigo Díaz de Vivar compuesta en el siglo XII) que narra la expedición del Campeador contra La Rioja en 1092. A partir de este suceso, sacado de contexto, el volumen (indebidamente presentado a menudo como una biografía cidiana) pasa a intentar explicar cómo un mercenario saqueador, traidor y chaquetero (‘turncoat’, en el original inglés) acabó convirtiéndose en modelo de la caballería cristiana y en icono del franquismo.
Imaginemos ahora que, en lugar de comenzar con esa cita descontextualizada de la biografía latina, la obra se abriese con este pasaje sobre el Cid de un literato andalusí coetáneo suyo, Ibn Bassam. «Y era este infortunio en su tiempo, por la práctica de la destreza, por la suma de su resolución y por el extremo de su intrepidez, uno de los grandes portentos del Señor», y que a continuación nos preguntásemos cómo un guerrero admirado por amigos y enemigos, el cual, como decía hacia 1140 el ‘Poema de Almería’, «domeñó tanto a los moros como a nuestros condes» (los cristianos, se entiende), llegó a ser el «Cid repúblico» admirado por el regeneracionista Joaquín Costa o un símbolo del exilio republicano en la pluma de poetas expatriados como Jorge Guillén y Rafael Alberti. Tanto los datos que enfatiza Berend como estos otros son históricamente correctos, pero la selección de los mismos y, más aún, la forma de presentarlos sugieren visiones casi diametralmente opuestas del mismo individuo.
En cuanto a la historiadora británica, su perspectiva queda patente desde el título mismo de su obra, al elegir ‘mercenary’, aun siendo muy consciente de lo discutible de su elección, como caracterización global del personaje histórico de Rodrigo el Campeador, aunque no del icono literario o social del Cid, que es al que dedica la mayor parte de su obra (siete de once capítulos). Para entender hasta qué punto se trata de una elección sesgada, hay que tener en cuenta que, en inglés, ‘mercenary’ posee connotaciones aún más negativas que mercenario en español, como codicioso, corruptible o sórdido. Por lo tanto, Berend ha escogido deliberadamente un término muy denigratorio que le propone al lector una imagen negativa del Cid desde la portada misma de su obra. Esto sería necesario para contrarrestar el blanqueo (‘whitewashing’) al que, a su parecer, ha sido sometida la figura del Cid tanto desde posturas de derechas como de izquierdas. Justamente, tras exponer (sin refutarlas) las razones dadas por otros historiadores para rechazar que pudiera considerárselo un mercenario, la historiadora británica concluye que el Cid «fue un hombre de su época, y los hombres de aquella época atribuían honor a las victorias y al botín, pero en el siglo XXI no tenemos por qué aceptar esa perspectiva y seguir ensalzándolo».
El planteamiento no puede ser más explícito: el Cid, visto con los ojos de nuestro tiempo, era un indeseable y eso es lo que hay que evidenciar. Más que la circularidad del argumento, preocupa el tipo de planteamiento histórico que subyace al mismo. Para empezar, los sucesos documentados no sustentan su descalificación como mercenario, traidor y chaquetero. En efecto, el Cid nunca actuó como un simple ventajista, sino del modo propio de un guerrero noble medieval según sus circunstancias: como un fiel vasallo de Sancho II y Alfonso VI hasta que fue exiliado por el segundo en 1081; como un eficiente general de los reyes zaragocíes durante su destierro (durante solo cinco años, 1081-1086) y finalmente como un exitoso caudillo independiente tras su definitiva expatriación en 1088 hasta su muerte en 1099.
La elección de mercenario no es, pues, realmente biográfica (de lo que Berend es consciente), sino ideológica. Este adjetivo, además de proyectar sobre el personaje una sombra de oprobio que cubre toda la obra, supone una fuerte distorsión, al aplicarle un término absolutamente anacrónico. No lo es porque el término no se usase en la Edad Media, aunque solo con el sentido de peón o jornalero, sino porque su acepción militar, «la tropa que sirve en la guerra a un príncipe extranjero por cierto estipendio» (según la cuarta edición del diccionario académico, de 1803, primera que lo recoge) no aparece hasta el siglo XIX, en el contexto de la creación de los ejércitos nacionales. Estos constituyen, idealmente, la ciudadanía puesta en armas en defensa de la soberanía nacional. Frente al ciudadano que presta honrosamente su servicio militar, el mercenario se configura como el combatiente sin patria ni ley que se vende al mejor postor. Es obvio que una figura nacida al hilo de la consolidación del nuevo régimen burgués y los estados-nación correspondientes, con su liberalismo político y capitalismo económico, no puede servir para comprender las relaciones sociales ni las estructuras militares de la Edad Media.
La pretension de Berend de explicar el «abismo entre la historia y el mito» mediante un juicio ético expresamente presentista y unas categorías socioculturales inadvertidamente anacrónicas no puede saldarse positivamente. Así, la brecha entre el personaje histórico desprestigiado y sus sucesivos ‘blanqueos’ no se logra salvar. Ahora bien, fundamentada o no, la iconoclasia vende, como revela la rápida traducción y la positiva cobertura mediática de que ha sido objeto una obra divulgativa bastante limitada, frente a obras más solventes que se habían ocupado ya del mismo asunto, como las de los historiadores españoles F. Javier Peña Pérez y David Porrinas, o la hispanista polaca Joanna Mendyk.
Sabemos que la historiografía no es objetiva como pretendía el positivismo, para el que los documentos hablaban por sí solos. Sin embargo, entre el reconocimiento de inevitables sesgos interpretativos debidos a nuestros propios filtros culturales y la presentación interesada del relato histórico hay una enorme distancia; la que separa la investigación del panfleto. Más aún, si la historiografía no sirve para intentar comprender los procesos históricos, sino para ajustar cuentas (mayormente imaginarias) con el pasado, entonces constituye una actividad perfectamente prescindible, que sería mejor sustituir por la directa franqueza de un alegato moral o político desenmascarado.