El desierto pródigo
Pensamos en el desierto como un espacio inhóspito, hostil para la vida, pero se trata de una apreciación equivocada. Es, en realidad, un territorio rico en climas, animales y plantas tan fascinantes que lo convierten en un pequeño y misterioso universo en donde antiguas comunidades pudieron encontrar abundancia y libertad.
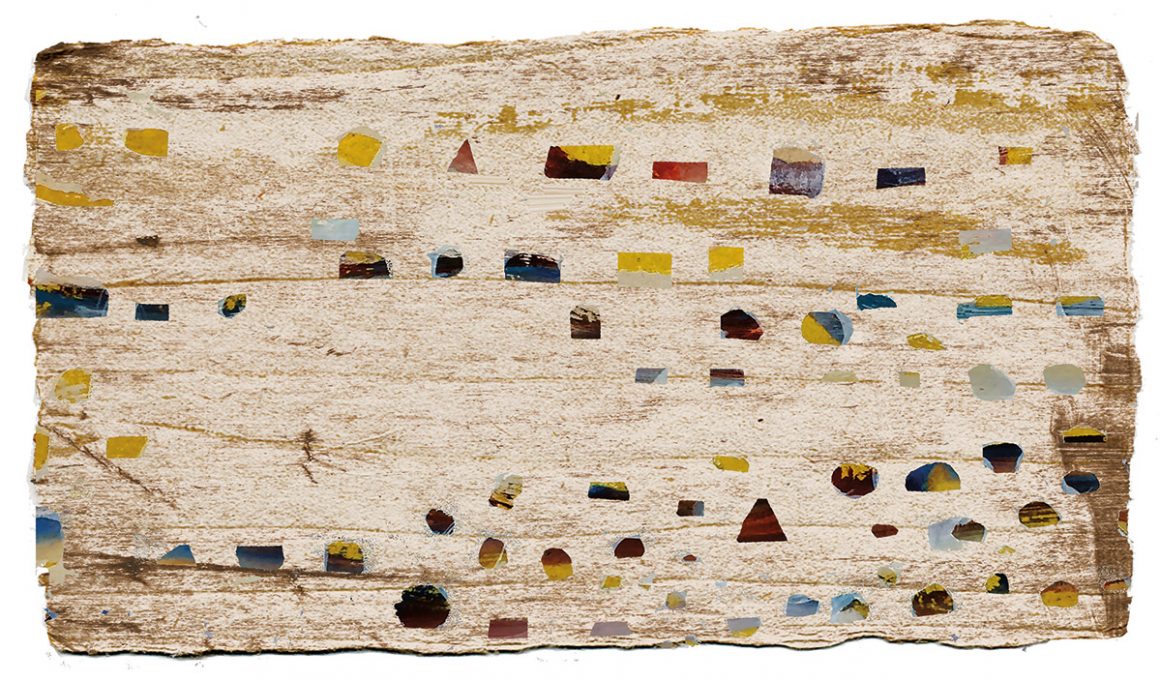
Hay vida en el desierto: flora y fauna. No todo es arena, viento y dunas. El Museo del Desierto de Sonora (Tucson, Arizona) tiene, además de salas de exposición, jardín botánico y zoológico en 8.5 hectáreas con cuarenta mil plantas de mil trescientas especies y doce mil animales de trescientas especies.
El desierto de Sonora cubre más de 300 mil kilómetros cuadrados en los estados de Sonora y Baja California en México; California y Arizona en los Estados Unidos. Tiene variados microclimas. Es la zona más cálida del planeta: en algunos puntos, la temperatura llega a 80° C. Es de aridez extrema, aunque (gracias a la cercanía del océano Pacífico) no tanto como el Sahara, ya no se diga la Antártida, con valles donde no ha llovido, nevado o granizado en más de doscientos años.
La escasa precipitación anual varía mucho, a lo largo del año y entre sus distintas partes. En las montañosas, hay a veces monzones huracanados y lluvias torrenciales, cuyas avenidas han tallado barrancas profundas, con temperaturas más bajas y mayor humedad. En algunas barrancas, hay oasis, como el de San Carlos, municipio de Guaymas, que supera en biodiversidad a cualquier otro desierto del mundo.
Árboles: cirio, guayabo, mezquite, nopal, palma, palmera, palo fierro, palo verde, saguaro, tamarindo y yuca; además de arbustos, matorrales y yerbas
Aves: águila, cárabo, carpintero, cenzontle, codorniz, colibrí, correcaminos, golondrina, guajolote, halcón, jilguero, lechuza, martín, paloma, vencejo, zopilote.
Mamíferos: antílope, borrego, búfalo, coyote, liebre, lince, murciélago, pecarí, puma, ratón, venado, zorro.
Reptiles: camaleón, iguana, lagartija, lagarto, tortuga, víbora.
Invertebrados: abeja, alacrán, araña, ciempiés, escarabajo, hormiga, pinacate y muchos insectos.
Algunos peces y anfibios: bagre, charal, rana, sapo.
El saguaro (Carnegiea gigantea) es nativo del desierto de Sonora y se ha vuelto su símbolo, porque destaca a la vista. Es un cactus columnar gigantesco, con ramas como brazos cilíndricos de casi un metro de diámetro que se elevan verticalmente y no cesan de crecer. Llega a vivir doscientos años y a medir más de diez metros de altura. Llega a pesar más de dos toneladas, cuando está totalmente cargado de la humedad ambiental y las lluvias que retiene. Sus flores, frutas y semillas son comestibles.
Su nombre es quizá de origen pápago. Según Francisco J. Santamaría (Diccionario de mejicanismos), saguaro es el “nombre de una cactácea y del fruto que produce, propia del suroeste de los Estados Unidos y noroeste de Méjico. Los indios pápagos la comen mucho, y de sus semillas hacen una pasta con que untan las tortillas, y [también] pinole”. En inglés el nombre es idéntico, y el primer uso (1856) que registra The Oxford English Dictionary menciona a los pápagos como recolectores de los frutos del saguaro.
Paul Kirchhoff (1900-1972) nació en Alemania, estudió etnología, se interesó en las culturas precolombinas, viajó a los Estados Unidos, donde estudió con Edward Sapir y trabajó en la gramática del navajo. Fue socialista militante y, en parte por eso, pasó a vivir en México, donde participó en la creación de la Escuela Nacional de Antropología. Su aportación más reconocida es la creación del concepto de Mesoamérica. Estudió las culturas indígenas al norte de Mesoamérica, pero no creó un concepto para esa zona. Se han propuesto: Aridoamérica y Oasisamérica, que no han tenido tanta aceptación.
En 1943, participó en el ciclo de mesas redondas sobre El norte de México y sur de Estados Unidos, publicado con ese título por el Castillo de Chapultepec, donde se celebró,con Alfonso Caso y muchos otros de ambos países.
Kirchhoff señaló los rasgos culturales comunes de esa zona: nomadismo, ausencia de agricultura, vida recolectora y cazadora. Señaló también la buena salud en esa vida y la variedad de sus alimentos. Da una lista en las páginas 133 a 144, resumida a continuación:
De los saguaros, la miel, las flores, frutos y semillas.
De las otras cactáceas, las pencas, las flores y las tunas, crudas, en pasa y como “vino”. Además, las pencas ahuecadas usadas como cantimploras, para llevar agua.
El fruto del mezquite, molido en mortero se conservaba durante meses como pinole.
De los agaves, aguamiel y pulque, cogollos y pencas.
Del alpiste, las semillas y como pan.
Del tule, la raíz como pan.
De la yuca, las flores.
De otras palmas, los frutos.
De las colmenas, la miel.
El peyote, cocido como bebida.
Cazaban con hondas, arco y flechas que llevaban en aljabas, siempre en grupo: conejos, liebres, venados y búfalos. Cazaban ardillas y gatos monteses por la piel. No cazaban guajolotes, porque guiaban a las zonas más abundantes de frutos silvestres.
Esa abundancia, gratuidad y libertad en grandes territorios es la realidad celebrada en los mitos de la Edad de Oro, según Marshall Sahlins (Stone age economics), que publicó números sobre las horas de tiempo libre y las proteínas y calorías consumidas por las tribus recolectoras en algunas zonas de Australia. Las calificó de sociedades de la abundancia. No trabajan: platican, mientras andan de shopping por la naturaleza. ~
