El sueño del jaguar, de Miguel Bonnefoy
Merecedora del Premio Femina y del Gran Premio de Novela de la Academia Francesa, además de acumuladora de más de 250.000 lectores, esta novela, o mejor dicho saga familiar, entrelaza el destino de sus protagonistas con la turbulenta historia de Venezuela. En Zenda reproducimos las primeras páginas de El sueño del jaguar (Libros del Asteroide), de Miguel Bonnefoy.
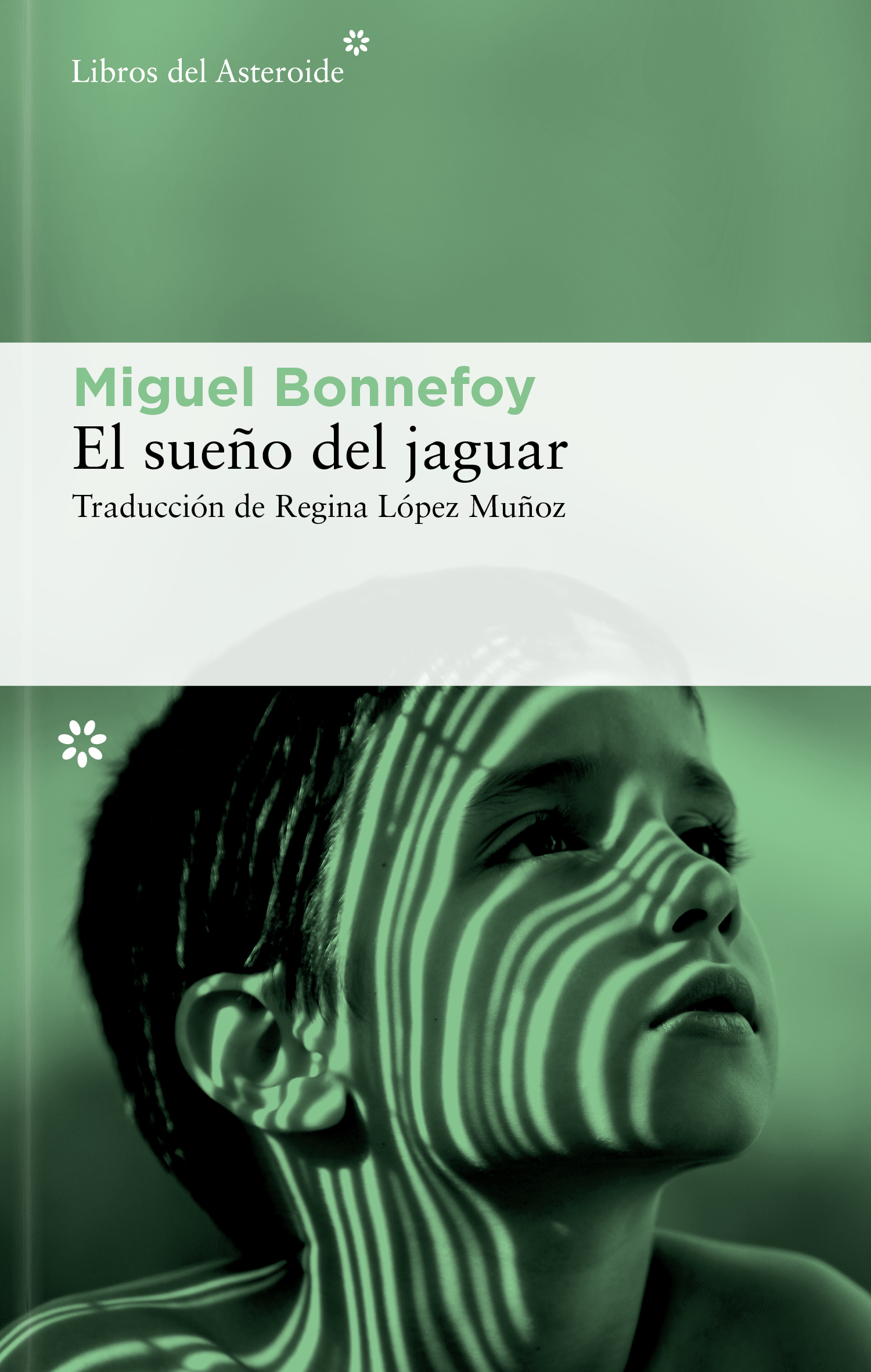
Merecedora del Premio Femina y del Gran Premio de Novela de la Academia Francesa, además de acumuladora de más de 250.000 lectores, esta novela, o mejor dicho saga familiar, entrelaza el destino de sus protagonistas con la turbulenta historia de Venezuela.
En Zenda reproducimos las primeras páginas de El sueño del jaguar (Libros del Asteroide), de Miguel Bonnefoy.
***
Antonio
Al tercer día de su vida, Antonio Borjas Romero fue abandonado en los escalones de una iglesia, en una calle que hoy lleva su nombre. Nadie fue capaz de determinar con exactitud la fecha en que lo hallaron; se sabe apenas que todas las mañanas una mujer miserable acostumbraba a sentarse siempre en ese mismo lugar, colocaba a sus pies una escudilla hecha con una corteza de calabaza y alargaba una mano frágil en dirección a quienes pasaban por el atrio. Cuando descubrió a la criatura, la apartó con un gesto de disgusto, hasta que de pronto una cajita brillante escondida entre los pliegues del arrullo atrajo su atención; alguien la había dejado a modo de ofrenda. Un rectángulo de estaño, color plata, con finos arabescos tallados. Era un artilugio para liar tabaco. La mujer lo afanó, guardándoselo en el bolsillo del vestido, y se desentendió del bebé. Con todo, a lo largo de la mañana constató que sus tímidos vagidos, sus chillidos vacilantes enternecían a los fieles que, creyendo que estaban juntos, colmaban por turnos el fondo de la escudilla con monedas de cobre. A última hora de la tarde llevó al niño a un corral, le arrimó la boca a la ubre cubierta de moscas de una cabra negra y, arrodillada junto al vientre del animal, lo puso a mamar una leche espesa y caliente. Al día siguiente lo envolvió en un paño de cocina y se lo colgó de las caderas. Al cabo de una semana empezó a afirmar que el bebé era suyo.
La mujer, a la que todos conocían como la muda Teresa, porque tenía problemas para articular, debía de rozar la cuarentena, aunque ni ella misma estaba en condiciones de asegurar su edad exacta. Su semblante tenía algo de indio y, en el lado izquierdo, una leve parálisis causada por una vieja crisis de celos. Un mero pellejo esponjoso le cubría los huesos, sus manos estaban plagadas de heridas que nunca cicatrizaban y su cabello blanco sucio caía lacio enmarcándole la cara como las orejas de un basset. Había perdido la uña del pulgar izquierdo el día en que un escorpión refugiado al fondo de un cajón le picó en la mano, un ataque que no la mató, pero que provocó la formación de una especie de morcilla carnosa en la punta del dedo, una excrecencia muerta. Fue esa protuberancia lo que el bebé chupó durante sus primeras semanas de vida antes de conciliar el sueño.
Lo llamó Antonio porque la iglesia donde lo encontró estaba bajo la advocación de ese santo. Lo alimentó con su propia cólera, con su dolor silencioso. Durante los primeros años lo obligó a llevar una vida desordenada, ignominiosa, indigente. Se convenció de que, si el niño sobrevivía a aquella miseria, nadie salvo él mismo podría matarlo. Con un año, cuando a duras penas andaba, Antonio ya pedía limosna. Con dos años hablaba lengua de signos antes que español. Con tres años se parecía tanto a la muda Teresa que esta se preguntaba si realmente lo había encontrado en los escalones de una iglesia o si no lo habría parido en el traspatio de un tugurio, en un pesebre con paja, entre una mula gris y un cordero.
Lo ataviaba con harapos mugrientos y, para conmover a los transeúntes, lo abrazaba con fingida complicidad, empapándolo de un sudor acre que, por efecto del calor, se transformaba en una especie de gelatina grasosa y amarillenta. Lo alimentaba a base de queso de cabra hecho a mano, dormía con él en su refugio de periódicos descoloridos al fondo de una choza improvisada, y acaso nunca una mujer cuidó con tanto coraje a una criatura a la que no amaba.
Pese a todo, aquella mujer embustera y avara, maledicente y ladrona, fue la mejor madre a la que Antonio pudo aspirar. Interpretaba como ternura tanto la crudeza que ella le reservaba como ese amor ponzoñoso que la pobreza había tejido entre ambos. Antonio creció con ella en La Rita, en las riberas del lago de Maracaibo, un rincón del mundo tan peligroso que era conocido con una advertencia: Pela el Ojo.
Con seis años, Antonio había dejado de creer en los milagros, vendía amuletos de azabache y sabía echar las cartas, pues la muda Teresa le había garantizado que era la única ciencia capaz de convencer a los hombres sin contar con el inconveniente de ser verdadera. Con ocho años, le enseñó a reconocer a los aguadores mezquinos que vendían agua sucia del lago haciéndola pasar por agua limpia de lluvia, pero también a los abaceros que desbarajustaban las balanzas mediante un clip deformado, a los obreros que revendían los tornillos de los encofrados de las obras y a los criadores de gallos de pelea que en los reñideros escondían una cuchilla de afeitar bajo la uña de la espuela. Teresa lo preparó para una vida dura, llena de prudencia y de necesidades, de batallas y desconfianza, hasta el punto de que si durante una misa un cura anunciaba de buenas a primeras que un santo se había echado a llorar Antonio era el primero en levantar los ojos hacia el techo del templo para localizarla gotera.
Pela el Ojo era en aquel entonces una suerte de ciénaga inmensa de riberas húmedas oprimida por el calor, poblada de casitas sobre pilotes con las puertas eternamente abiertas. Las viviendas estaban construidas sobre aquellas aguas turbias, con cocinas al raso, viejos hornillos renegridos y la basura flotante que la ciudad había arrojado a los arrabales. Allí se amasaba pan y se adulteraba carburante. Los niños vivían en cueros en los palafitos e iban de acá para allá sobre el esqueleto de un millar de troncos de árboles constantemente recompuestos, chapoteando en la superficie del lago como los palazzos de Venecia, lo que en otros tiempos había inspirado a los navegantes venecianos —que habían llegado con sus olores a vitela y sellos de lacre— a afirmar que allí reconocían una «pequeña Venecia», una venezziola, una Venezuela.
La inmovilidad de estos paisajes, sin embargo, ya no hacía soñar con las antiguas ciudades caribeñas, de Tamanaco y de Mara, pobladas por mujeres ataviadas con mantones bordados en oro y vestidos de algodón, jóvenes de torsos cubiertos por una fina película de polvo plateado y recién nacidos fajados en pieles de jaguar.
Ya nadie imaginaba una nación anterior a las naciones, hombres disfrazados de águila, niños que hablaban con los muertos y mujeres que se metamorfoseaban en salamandras. En aquella época solo era un poblado sin poesía, techumbres de palma recalentada, adolescentes calzados con sandalias hechas con neumáticos de camioneta. Los cuchitriles se construían con capós viejos de camiones Indiana Trucks; los pomos de las ventanas, con latas de conserva; las sillas se forraban con letreros de aluminio de la Shell. Y, como las lluvias caían violentas y había que proteger los tejados de palma, se compraban carteles publicitarios anticuados de Chevrolet, robados con nocturnidad de los arcenes de las autopistas, de modo que en los revestimientos de chabolas donde dormían personas sin carnet de conducir se podía leer: «Chevrolet, la llave de la felicidad».
Aquellos aguaceros, conocidos como «palo de agua», solían henchir el lago hasta que se desbordaba de su lecho. El agua inundaba la llanura mediante avances lentos, ahogando los campos. Los chaparrones podían caer de continuo durante cuarenta noches furiosas, cubriendo los prados de papagayos muertos, y cuando la marea alcanzaba las granjas y anegaba los cultivos, miles de langostas nadaban desde el golfo hasta los brotes de maíz y se daban un festín submarino que en cuestión de dos semanas diezmaba la cosecha de todo un año. En Maracaibo maldecían a las langostas-crustáceo como maldicen a las langostas-insecto en Egipto.
Y en ese mundo creció Antonio, pescando en el lago, nadando en el corazón de los manglares; su alimentación se basaba en peces gato, corvinas de carne blanca, cangrejos azules y camarones de agua dulce gigantes, hasta el punto de que la muda Teresa empezó a creer en sus sueños más intrépidos que Antonio desarrollaría branquias y empezaría a respirar debajo del agua. Un buen día, con once años, guardó los anzuelos y las cañas en un macuto, se encaminó hacia el embarcadero del pueblo y robó un peñero. Unos niños lo vieron y se chivaron.
No hizo falta esperar mucho para ver llegar a lo lejos a los dueños de la embarcación. Eran los ricos de La Rita, los que ostentaban el poder, los que dictaban la ley a aquel lado del lago: Manu Muro, un hombretón de dos metros tan ancho de cintura como de hombros; Hermes Montero, un canijo nervioso rojo de ira; y Asdrúbal Urribarri, un mestizo de ojos verdes y pie zambo, con una camiseta blanca de tirantes, que agitaba los brazos con un trapo en la mano, como si se hubiera levantado de la mesa a toda prisa.
[…]