Fernando Savater: El notable inquilino de Baker Street
«Las aventuras de Holmes tratan de muchos misterios, pero el mayor de los cuales lo vemos mejor cuando no está en acción, sino charlando con Watson junto al fuego»
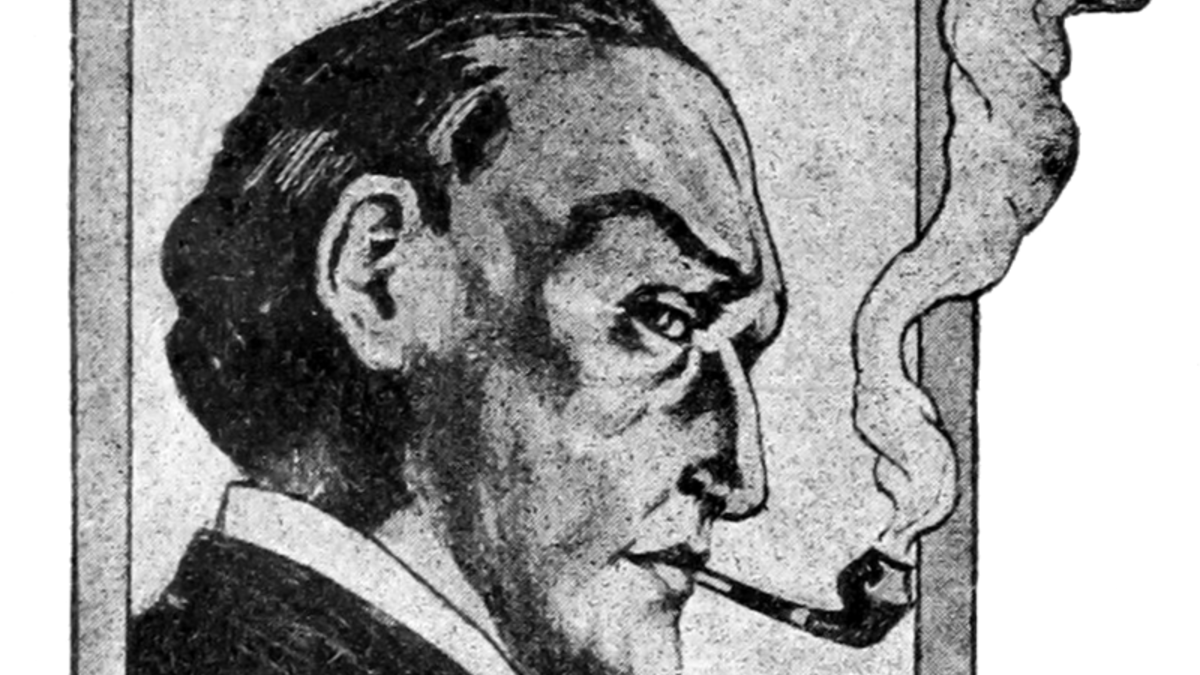
Sherlock Holmes. | Wikimedia Commons
La colección La Pléiade es el séptimo cielo de la edición en Francia. Cuando un autor consigue que sus obras aparezcan en esos pequeños y apretados volúmenes encuadernados en piel, cada uno con más de mil páginas de papel muy fino, papel biblia, creo que se llama, puede declararse satisfecho: ha llegado a la cima. Mario Vargas Llosa consideraba que era un logro aún más importante que ganar el Nobel, porque en La Pléiade se goza de más exquisita compañía. Solo autores clásicos de invulnerable prestigio son aceptados en esa colección, con prólogos y notas de los mejores estudiosos. Por tanto, los escritores de literatura llamada popular no abundan entre ellos, salvo algunos distinguidos nombres del canon francés, como Alejandro Dumas o Julio Verne.
He aquí que el último fichaje de esa excepcional cohorte es un representante del género literario menos sofisticado, cuyos ejemplos suelen hacer torcer el gesto a los críticos más exigentes y, en cambio, gozan del sospechoso entusiasmo de lectores más vulgares: el policíaco o detectivesco. A las obras de este autor, que para colmo ni siquiera es francés, no se les pueden atribuir segundas lecturas de más vuelo sociológico o pretensiones psicológicas a la vienesa. Son de entretenimiento puro y duro, o sea para hacer pasar el rato (por cierto, la tarea más imprescindible que emprende cualquier proyecto humano). Estoy hablando de Arthur Conan Doyle o mejor, para no andarnos con rodeos y seudónimos, de Sherlock Holmes.
Aclaro de entrada que lo que rodea a Sherlock Holmes no es una afición, sino una religión. Me declaro creyente y practicante de ese culto, de modo que comprar otra vez todas las obras del canon en una edición seguramente impecable como será la de La Pléiade tiene mucho atractivo. Dos cosas me disuaden de ello: el precio, porque los libros de esa colección son un capricho caro y el minúsculo tamaño de la letra. Tengo bastantes volúmenes de La Pléiade, todos adquiridos con mucha ilusión, pero que ya soy incapaz de releer por no martirizar más mis sufridos ojos: no siempre las ediciones más bonitas y acariciables son las mejores para volver una y otra vez sobre ellas, ahora prefiero las más plebeyas pero de letra grande. Precisamente el tamaño de los renglones me causó en su día mi primer disgusto holmesiano. Yo debía tener once o doce años y acababa de descubrir al detective de Baker Street en la edición Joya de Aguilar, un volumen de tamaño más bien reducido, compacto, encuadernado en piel roja (pero no de piel roja, claro) y con hojas muy finas y caracteres liliputienses.
Una versión mini de La Pléiade, que por entonces aún no existía. El prólogo y la traducción eran de Amando Lázaro Ros: con todo mi respeto para la ilustre colección francesa dudo que los de la Pleiade sean mejores. Había yo empezado Estudio en escarlata con una emoción difícil de exagerar cuando mi madre, siempre vigilante en cuestiones bibliográficas, se extrañó del volumen tipo misal en que estaba absorto. Examinó la pieza culpable, el formato de su tipografía, las mil y pico páginas por las que se extendía y decidió que era incompatible con las alarmas que el oculista prodigaba sobre mi vista. De modo que devolvió el tomo a la librería de las entrañables hermanas Paternina, frente al portal de mi casa, y me ofreció cambiarlo por lo que yo quisiera. Yo adoraba a mi madre, sobre todo cuando había libros de por medio, pero ya había empezado también a adorar a Sherlock Holmes.
«Monté un berrinche tan desesperado que logré asustar a mamá: creo que amenacé con sacarme los ojos si ya no me servían para leer lo que quisiera»
Monté un berrinche tan desesperado e inusual que logré asustar a mamá: creo que en un monólogo casi shakespeariano amenacé con sacarme los ojos si ya no me servían para leer lo que yo quisiera. Ante una amenaza tan edípica en más de un sentido del término, mi madre, bendita sea, se rindió: el pequeño libro rojo de Conan Doyle regresó a casa para no volver a salir jamás.
Como en tantos otros cultos religiosos (salvo por razones obvias en el Islam) el de Sherlock Holmes debe mucho a las imágenes, desde las clásicas ilustraciones de Sidney Paget en el Strand (donde aparecieron las historias del gran detective antes de convertirse en libro) hasta sus innumerables recreaciones en la pantalla, grande y pequeña. Creo que John Barrymore fue el primero que encarnó su figura y seguramente Benedict Cumberbatch o Henry Cavill no serán los últimos. Mi imagen del personaje es la que ofreció en su día el gran Basil Rathbone, acompañado por el gracioso -demasiado, a gusto de algunos- Nigel Bruce como Doctor Watson. Pero solo como retrato, porque en cuanto a guion, su versión de los famosos relatos se parecen más a James Bond que a Conan Doyle.
Mucho más fieles fueron los episodios para Thames Television protagonizados por el excelente Jeremy Brett. Y Peter Cushing o Christopher Plummer también posaron con acierto para la larga galería holmesiana. Cada uno aportó un pequeño detalle a la efigie inolvidable. Pero la más notable se debe a William Gillette, el actor americano que triunfó en el teatro con su adaptación de los casos a las tablas, aun en vida de Conan Doyle. En las ilustraciones de Paget, el detective aparece fumando en una pipa de caño recto, que es también a la que se refieren los relatos escritos. Pero en un escenario nadie puede hablar con una pipa recta en la boca, por lo que Gillette la cambió por la cachimba curva que a partir de entonces se identifica necesariamente con la indumentaria del héroe.
Las aventuras de Holmes tratan de muchos misterios, pero el mayor de los cuales lo vemos mejor cuando no está en acción, sino charlando con Watson junto al fuego en su icónica habitación de Baker Street. Es el misterio de la amistad entre dos hombres, de carácter y capacidades muy distintas, pero que se apoyan y realzan hasta formar entre ambos un nuevo avatar de la humanidad. Pero ese misterio no se lo debemos al talento de sir Arthur Conan Doyle sino al de Miguel de Cervantes.
