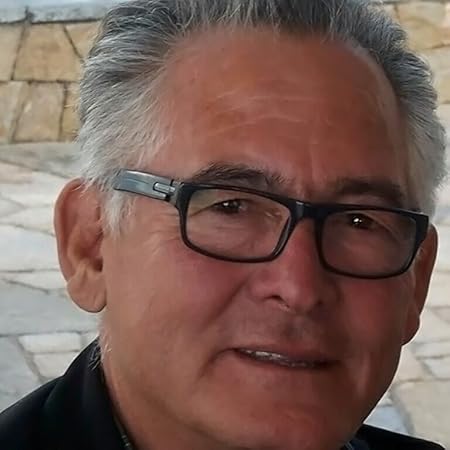
El rechazo hacia Acción Democrática constituye un fenómeno político de larga duración. Su origen se ubica en la compleja coyuntura abierta tras el 18 de octubre de 1945. Ese día, la joven organización respaldó a un grupo de oficiales reformistas en el derrocamiento del gobierno de Isaías Medina Angarita. La alianza se presentó como el punto de partida de un ambicioso proyecto de transformación profunda en las estructuras políticas y económicas de la nación.
Desde el poder, AD y el sector modernizador de las Fuerzas Armadas asumieron el reto de construir un gobierno democrático con amplio respaldo social. Se instauró una Junta Revolucionaria de Gobierno presidida por Rómulo Betancourt. La integraron figuras claves del partido, entre ellas Raúl Leoni, Gonzalo Barrios y Luis Beltrán Prieto Figueroa. Los militares estuvieron representados por el mayor Carlos Delgado Chalbaud y el capitán Mario R. Vargas.
La nueva administración inició su gestión con amplio respaldo popular y un consenso nacional significativo. Ese capital político, forjado en los primeros y esperanzadores momentos de la “Revolución de Octubre”, permitió impulsar un conjunto de iniciativas fundacionales. En el terreno económico, se creó la Corporación Venezolana de Fomento con el ambicioso propósito de financiar e impulsar el despegue industrial del país.
En el ámbito institucional, se nombró una comisión de alto nivel presidida por Andrés Eloy Blanco, poeta y político de amplia trayectoria. Su tarea fue redactar un Estatuto Electoral que garantizara la pureza del sufragio y preparar una nueva Constitución Nacional acorde con el espíritu de la época, destinada a ser sometida a la próxima Asamblea Constituyente.
Paralelamente, desde el Ministerio del Trabajo, bajo la dirección política de Raúl Leoni, se estimuló de manera decisiva la sindicalización de los obreros, incorporando a nuevas masas a la vida ciudadana. Su vocación transformadora se manifestó en la elaboración de un presupuesto educativo sin precedentes. Fue impulsado por el maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa y se orientó a la masificación de la enseñanza y a la lucha frontal contra el flagelo del analfabetismo. Entonces se vivía un momento de intensa efervescencia reformista.
Entre el Avance y el Conflicto.
El 27 de octubre de 1946 representó un hito trascendental en la consolidación de la democracia de masas en Venezuela, al llevarse a cabo las primeras elecciones con sufragio universal directo para elegir a los representantes de la Asamblea Nacional Constituyente. En este proceso fundacional participaron cuatro organizaciones políticas: Acción Democrática (AD), que obtuvo un amplio respaldo electoral; el Comité de Organización Político Electoral Independiente (COPEI), fundado el 13 de enero de 1946 bajo el liderazgo de Rafael Caldera y que logró un significativo apoyo, especialmente en la región andina; Unión Republicana Democrática (URD), creada a finales de 1945 y liderada por el carismático Jóvito Villalba; y el Partido Comunista de Venezuela (PCV), estos dos últimos, con resultados marginales en la contienda. El evento marcó el inicio de una nueva etapa en la historia política venezolana, caracterizada por la ampliación de la participación ciudadana y la reconfiguración del panorama político nacional.
Instalada en el Palacio Legislativo en diciembre de ese año, la Constituyente dio legitimidad y legalidad formal a la “Revolución Cívico-Militar del 18 de octubre de 1945”. No obstante, la estabilidad del poder ya se venía resintiendo desde 1946, cuando diversos sectores conservadores y religiosos confrontaron a la Junta de Gobierno a propósito del famoso Decreto 321. Lo definieron como un instrumento atentatorio contra el libre ejercicio de la educación privada.
Durante este trienio, unos de los acontecimientos político de mayor relevancia fue la labor desarrollada por los constituyentes. Sus deliberaciones marcaron un momento excepcional. Las sesiones, transmitidas por radio, despertaron un interés nacional inusual y se convirtieron en un espacio de intensa confrontación intelectual.
En los debates parlamentarios se abordaron las grandes demandas políticas de la nación. Varias iniciativas parecían adelantadas a su época. Otras respondían a convicciones filosóficas y doctrinarias, como la discusión sobre incluir el nombre de Dios en la Constitución. También emergieron propuestas destinadas a materializarse muchos años después, entre ellas la elección directa de gobernadores. En apenas un año de actividad, hasta su clausura el 22 de octubre de 1947, la Asamblea evidenció una destacada capacidad de trabajo y un debate político de alto nivel.
Promulgada el 5 de julio de 1947, la nueva Carta Fundamental estableció la elección directa, universal y secreta del Presidente de la República y consagró el derecho al sufragio femenino, inaugurando así uno de los textos constitucionales más avanzados de la América Latina de su tiempo. Sin embargo, la dura oposición crecía al compás del sectarismo de muchos dirigentes y militantes de Acción Democrática, un antagonismo que balances históricos posteriores lamentarían ambas conductas.
Inmediatamente después de entrar en vigencia la nueva Constitución, se convocó a un proceso electoral que reiteraría las preferencias del cuerpo social. Rómulo Gallegos, candidato de Acción Democrática, fue electo por amplia mayoría, seguido a considerable distancia por Rafael Caldera y Gustavo Machado.
La breve primavera de Gallegos.
A fines de 1947, el 14 de diciembre, Rómulo Gallegos, el gran novelista de la americanidad, resultó electo Presidente de la República en los primeros comicios presidenciales por sufragio universal, directo y secreto que celebraba el país. En el mismo acto comicial se escogieron los representantes al Congreso Nacional, las Asambleas Legislativas y los Concejos Municipales, completando así la arquitectura del nuevo Estado democrático.
Un mes después, el 14 de enero de 1948, Gallegos asumió la primera magistratura en un acto cargado de simbolismo histórico. Su gobierno, en esencia, dio continuidad a los programas de desarrollo y al proyecto sociopolítico iniciado tras el 18 de octubre de 1945. Si bien su ascenso al poder despertó inicialmente grandes expectativas populares, alimentadas por el aura de legitimidad que le confería su triunfo electoral, esas esperanzas comenzaron a desvanecerse con preocupante rapidez.
El clima de exacerbación de los ánimos entre la dirigencia política, lejos de aplacarse, había aumentado. La oposición, aglutinada en torno a COPEI y URD, se mostraba cada vez más agresiva e intemperante en sus críticas. Por momentos, los problemas de orden público, alimentados por la polarización, parecían escapársele de las manos al naciente gobierno constitucional. Las continuas amenazas conspirativas, un fantasma que nunca se abandonó, y las profundas discrepancias entre los distintos sectores sociales, se acentuaron hasta volverse casi insoportables.
En la oscuridad cuartelaría, los militares nuevamente habían puesto en marcha un plan para derrocar al régimen recién electo, pero esta vez actuaban solos, bajo la dirección firme y ambiciosa del teniente coronel Marcos Pérez Jiménez. Apenas ocho meses duró el mandato constitucional de Rómulo Gallegos. Este brevísimo lapso, sin embargo, fue suficiente para que el desgaste del gobierno se hiciera patente. Las fisuras en su base de apoyo se ampliaron de modo alarmante.
Múltiples y complejas razones explican la animadversión que comenzó a incubarse en amplios sectores de la sociedad frente a toda acción política asociada a AD. El cambio radical y la ruptura violenta con la llamada “dominación andina”, un orden político arraigado en el poder desde la llegada de Cipriano Castro a Caracas el 22 de octubre de 1899, generaron un profundo y traumático choque de intereses.
En esta confrontación no solo participaron las élites tradicionales de la economía y la política venezolana, sino que también intervinieron con fuerza inusitada nuevos actores sociales. Sectores populares, relegados y olvidados desde los mismos días de la Guerra Federal, irrumpieron en la escena nacional con demandas y aspiraciones propias, alterando de manera radical, el delicado equilibrio de fuerzas que había sostenido al viejo régimen.
La irrupción de un grupo de jóvenes políticos en las altas esferas del poder, formados principalmente en el debate doctrinario y la confrontación de ideas en la plaza pública, muchos de ellos líderes de la principal organización opositora al régimen de Isaías Medina Angarita, desarticuló los mecanismos tradicionales de entendimiento y transacción política con los que venía funcionando la elite gobernante del país desde la muerte de Juan Vicente Gómez en 1936.
Durante el trienio octubrista, el explicable resentimiento de los desplazados del poder se fusionó con el de una elite política y económica que siempre vio con desdén, profundo recelo y una palpable subestimación a los jóvenes dirigentes que ahora ocupaban Miraflores.
La alianza antes mencionada, heterogénea como oportunista, llegó incluso a impulsar planes conspirativos contra el gobierno que recién se inauguraba. Intentos infructuosos mientras el Ejecutivo estuvo bajo la jefatura firme y pragmática de Rómulo Betancourt. Más adelante, con un nuevo ocupante en la presidencia y habiendo sumado a nuevos y decisivos aliados bajo la sombra de los cuarteles, lograron por fin su cometido el 24 de noviembre de 1948, cerrando abruptamente el primer capítulo de la democracia venezolana moderna.
El Precio de la Intransigencia.
Desde sus inicios como fuerza opositora a los gobiernos de Eleazar López Contreras e Isaías Medina Angarita, la entonces joven Acción Democrática había cultivado diferencias ideológicas y tácticas de una profundidad que las hacía particularmente difíciles de reconciliar. Este elemento jugó un papel destacado en las responsabilidades de gobierno, a partir de octubre de 1945. Se evidenció impericia política y un desconocimiento, de las reglas no escritas del juego político. Esta actitud le impidió adoptar, en momentos cruciales, una conducta pragmática encaminada al entendimiento y la necesaria conciliación con los vencidos, un gesto de magnanimidad que hubiese podido estabilizar el frágil escenario postrevolucionario.
Un episodio temprano, sintomático de esta dinámica, fue la reacción gubernamental frente a los intentos de reactivar el Partido Democrático Venezolano (PDV) por parte de figuras como el doctor Pastor Oropeza, Alejandro García Maldonado, Alirio Ugarte Pelayo y Antonio Manzano, apenas unos días después de consumados los sucesos del 18 de octubre. Este grupo, al convocar al Directorio Nacional y difundir un manifiesto en la prensa nacional, optó por una estrategia de prudencia. Evitó pronunciarse abiertamente sobre el movimiento armado, si bien afirmó, con un guiño de legitimación póstuma, que el gobierno depuesto de Medina Angarita había representado “el más notable paso de avance dado hasta ahora en el camino de la democracia”.
Aquella declaración, más que un acto de provocación, pareció un intento por asegurar un espacio de supervivencia política dentro del nuevo orden. Sin embargo, sirvió de pretexto para una respuesta desmesurada por parte de las nuevas autoridades. La réplica, transmitida a los directores de diarios y semanarios por el entonces encargado del Ministerio de Relaciones Interiores, Valmore Rodríguez, tuvo una contundencia que dejó escaso margen a la ambigüedad y resultó francamente desproporcionada: “Ante esta situación, la Junta Revolucionaria de Gobierno está dispuesta a detener policialmente a toda persona que desde las columnas de la prensa intente —cuando todavía está fresca la sangre de los que cayeron por redimir a Venezuela de un régimen que abochornaba y degradaba a la nación— defender con sofismas lo que está definitivamente condenado por la conciencia de todo un pueblo”.
Este comunicado, impregnado de la retórica intransigente del vencedor, clausuró de inmediato cualquier posibilidad de diálogo con un sector del medinismo decidido a permanecer en la vida pública dentro de un marco de estricta legalidad. Además, dejó en evidencia la energía revolucionaria destinada a los vencidos y a quienes, por la fuerza de los nuevos acontecimientos, quedaron al margen de la instaurada legalidad “revolucionaria”.
A la acción inicial le seguirían otras del mismo signo, alimentando una espiral de conflictividad y resentimiento que, a la postre, anuló por una década las principales conquistas políticas alcanzadas. La falta de pericia para manejar la derrota de los antiguos adversarios se convirtió en una de las debilidades más graves del proyecto.
Rigidez Moral de la Revolución.
El impulso popular impartido por Acción Democrática a las transformaciones, sumado a su afán de erigirse como redentora exclusiva de los sectores marginados, dejó una huella profunda en el tono de aquella etapa de la vida nacional. La determinación de Rómulo Betancourt de infundir a la política una fuerza moral capaz de orientar y restringir la conducta de los funcionarios introdujo rigidez creciente en las decisiones de gobierno. Esa firmeza puritana, coherente con el discurso ético de su liderazgo, terminó por agudizar los conflictos políticos y sociales, polarizando al país en un ambiente cargado de sospechas y juicios sumarios.
Una de las expresiones más contundentes de esta dureza, fue la creación del Jurado de Responsabilidad Civil y Administrativa, una suerte de tribunal revolucionario encargado de enjuiciar y condenar a los funcionarios de las administraciones anteriores a quienes se les comprobara, o simplemente se les imputara, enriquecimiento ilícito.
En este incidente parece cumplirse la aguda observación de Samuel Huntington cuando señala: “En casos extremos, el repudio a la corrupción puede adoptar la forma de un puritanismo intenso y fanático, característico de algunos regímenes militares y de la mayoría de los revolucionarios, por lo menos en sus fases iniciales. Paradójicamente, esta fanática mentalidad contraria a la corrupción tiene, en definitiva, efectos parecidos a los que intenta rechazar”.
Extensa y elocuente resultó la lista de figuras vinculadas a los gobiernos de Juan Vicente Gómez, Eleazar López Contreras e Isaías Medina Angarita que fueron acusadas de malversación. Apenas iniciada la “Revolución”, el 12 de noviembre de 1945, comparecieron ante el Jurado los expresidentes vivos y una pléyade de sus exministros, entre los que destacaban nombres como Arturo Uslar Pietri, Ángel Biaggini, Tulio Chiossone, Delfín Becerra, César González, Antonio Chalbaud Cardona, Luis Gerónimo Pietri, Juan Penzini Hernández, Tomás Pacanins, Hugo Parra Pérez y Numa Quevedo. También comparecieron connotados gomecistas como Antonio Álamo, Pedro Manuel Arcaya, Román Cárdenas, Melchor Centeno Grau, David Gimón, Vincencio Pérez Soto y Juan Bautista Pérez, junto a connotados gomecistas y familiares directos del dictador. La razón que se esgrimió para adelantar este delicado juicio ejemplarizante era sentar un precedente que contuviera las prácticas deshonestas con las que, se alegaba, muchos personajes de la vida pública venían acumulando fortunas desde comienzos del siglo XX.
Sobre este espinoso asunto, el propio Betancourt declaró ante el Congreso el 12 de febrero de 1948: “…contrajimos con el pueblo la obligadora responsabilidad de sanear el corrompido ambiente administrativo del país, luchando contra un vicio de seculares raíces: el peculado”. No obstante, por tratarse de una actuación que afectaba el patrimonio y el honor de las personas, esta debía realizarse bajo el más estricto sentido de justicia.
Pronto se evidenciaron graves fisuras en el proceso. La falta de objetividad en la selección de los enjuiciados fue patente. Algunos probaron su inocencia, otros denunciaron la violación de su derecho a la defensa, y muchos, tras el cambio de gobierno en 1948, vieron levantar las sanciones y recuperaron sus bienes.
Se confirmó así, una vez más, que el expediente anticorrupción ha servido con frecuencia más para aniquilar adversarios políticos que para generar un auténtico efecto ejemplarizante, acumulando resentimientos que terminarían por pasar una factura histórica.
Como testimonio de esta transformación de las diferencias ideológicas en rencores cerrados, basta tomar algunos pasajes de la célebre carta que Arturo Uslar Pietri, desde su exilio, dirigió a Betancourt: “…Me arrebata usted por la fuerza, ebrio de odio y de rencor gratuitos, el legítimo patrimonio de mis hijos… me hace usted condenar por ese fúnebre Tribunal de Responsabilidades, que ni es tribunal, ni sabe de responsabilidad, ni conoce la justicia, ni es otra cosa que la grotesca guillotina de su revolución…”. Y más adelante, con desprecio intelectual: “Con ese pintoresco fárrago de nociones inconexas, que usted ha acumulado en sus lecturas apresuradas e incompletas, empezó a fabricar esa falsa imagen de hombre cultivado…”. Y sentenciando: “Ha logrado usted en cinco meses dividir el país con un foso infranqueable de odios mortales”.
Esta diatriba, cargada de veneno y de una profunda amargura de clase, ilustra cómo las “equivocadas actuaciones” del primer gobierno adeco transformaron disputas políticas en fracturas sociales y rencores personales que quizás nunca llegaron a superarse del todo, grabándose a fuego en la memoria política de la Venezuela contemporánea.
La Década de la Involución.
El 24 de noviembre de 1948, el sector militar, convertido ya en un poder fáctico de primer orden, asumió de manera definitiva y abrupta el control político de la nación, desplazando del poder a Rómulo Gallegos, quien se había negado a transigir su autoridad constitucional ante un conjunto de peticiones castrenses que cercenaban la esencia del gobierno civil. Una Junta Militar de Gobierno, integrada por los tenientes coroneles Carlos Delgado Chalbaud, Marcos Pérez Jiménez y Luis Felipe Llovera Páez, tomó así los destinos del país.
La inmediata disolución de Acción Democrática, decretada como uno de sus primeros actos de gobierno, simbolizó el cierre violento de un ciclo. Muchos de sus dirigentes fueron arrojados al exilio, mientras que una parte de su militancia, la más curtida, tomó el áspero y peligroso camino de la resistencia clandestina. Las conquistas políticas acumuladas durante el Trienio, como las libertades públicas, el debate de ideas, el funcionamiento partidista, entre otros logros, sufrieron un retroceso catastrófico, imponiéndose una lógica de represión sistemática que se extendió, con distintos matices, hasta el amanecer de 1958.
Con este giro autoritario, Venezuela se sumergió en un prolongado proceso de involución política que se extendió por una década. La Junta Militar, en su afán por consolidar un nuevo orden, desplegó una acción represiva metódica: disolvió la Confederación de Trabajadores de Venezuela a raíz de la huelga petrolera de 1950, ilegalizó las actividades del Partido Comunista y, en el acto más flagrante contra la voluntad popular, desconoció los resultados que le eran adversos en las elecciones para la Asamblea Constituyente del 30 de noviembre de 1952.
De inmediato, en las sombras, la resistencia a la dictadura comenzó a reorganizarse con paciente obstinación. Esos primeros tiempos estuvieron marcados por una necesaria autocrítica y por un empeño, siempre difícil, por incorporar a nuevos factores en la larga lucha que se avecinaba.
Los años siguientes serían testigos mudos de una persecución brutal contra todo vestigio de disidencia. Hizo entonces su dramática reaparición en la vida nacional el trágico expediente del exilio, la prisión, la tortura y la muerte para quienes osaban desafiar al régimen. Contra los medios de comunicación social y los hombres de letras se ejerció una censura particularmente sañuda.
Fue precisamente bajo ese asedio que se desarrolló, de forma subterránea y heroica, una intensa actividad editorial y periodística. Se escribirá lo que se pueda, con astucia y valor, en los intersticios de las publicaciones cuya circulación era tolerada, manteniendo así encendida, contra viento y marea, la frágil llama de la palabra libre.
@ferinconccs
