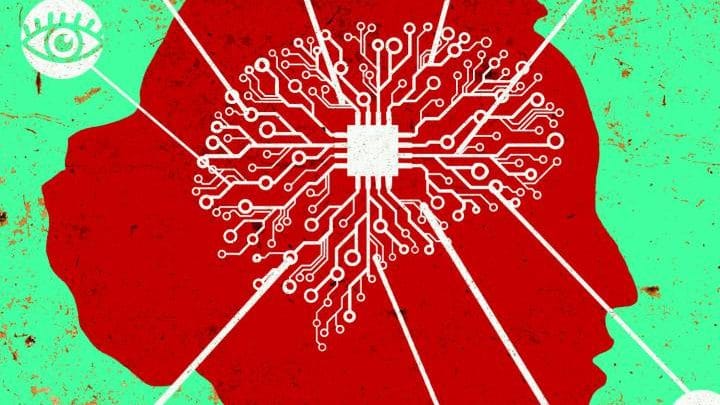
Marion Cotillard y las amígdalas
Cada vez recibimos más publicidad e información —verdadera y falsa— según lo que decide un algoritmo. ¿Seguimos siendo libres para elegir o nos están pirateando?
Me llega un correo firmado por una prestigiosa web francesa con más de tres millones de suscriptores —no se crean que es una de esas erráticas webs cutres que previa toma de tan solo unos comprimidos, garantizan un extraordinario crecimiento del pene— que afirma que Marion Cotillard, la fenomenal actriz de La vie en rose, luce un cutis tan terso gracias a su pasión inveterada por los baños helados de asiento. Sí, al parecer, poner unas tres veces al día el perineo on the rocks proporciona solaz, descanso, detox, lozanía y un sinfín más de bondades y Marion Cotillard es —según esta web— una adepta a la práctica del “bain dérivatif”, que así se llama la cosa.
El texto continúa contando en una primorosa tipografía y con una suficiencia encomiables que la entrepierna femenina está generalmente a 37 grados, temperatura que hace al cuerpo de la mujer proclive a toda clase de enfermedades e inflamaciones —citando a varios naturópatas, por lo cual, se impone imperativamente bajar la temperatura de la zona—. Y para ello, por supuesto, nada como unas bolsas de hielo “especialmente diseñadas para el perineo” (¡) que venden a un módico precio haciendo un clic en el siguiente enlace.
Nunca hasta ahora había leído nada del “bain dérivatif” ni conozco a ninguna mujer ni francesa ni de las otras que haya oído hablar del tal baño. Y aunque tengo el correo de Marion Cotillard, no me atrevo a reenviarle la información, porque supongo que ya le habrá llegado por otros lados y sus abogados estarán trabajando activamente para demandar a los de la web (y hundirles en la miseria, espero).
Lo que no puedo dejar de preguntarme es en qué estaba pensando el algoritmo que decidió que yo podía picar con un producto semejante. ¿Hay algo en mi historial de búsquedas (restaurantes, viajes, recetas de sopa de cebolla) o en las escasísimas compras que he hecho por Internet (básicamente estanterías, libros descatalogados y una alfombra que devolví porque se parecía a la fotografía de la página como un huevo a una castaña) que me convierta en carne de cañón para picar con un timo semejante? ¿Por qué yo? ¿Es este mensaje uno más de la infinita letanía de mensajes dedicados a considerar el cuerpo de la mujer como una zona catastrófica donde siempre hay algo que anda mal?

Y entonces recuerdo que hace dos días hablé con un amigo de Marion Cotillard y la química que tenía en la película Rust and Bone con el actor Matthias Schoenaerts. Los únicos testigos de la conversación fueron mi perro y mi teléfono. Y no veo el interés que puede tener Noodles, que así se llama el perro, en dar el chivatazo de mi admiración por Marion Cotillard. Así que tuvo que ser el teléfono el que me delató. Mi teléfono.
Este incidente no es aislado. En los últimos tiempos, muchas personas me han contado que, después de simplemente mencionar en una conversación, un tema, un libro, una comida o un paisaje, reciben correos y anuncios que tienen que ver con la conversación que han tenido, aunque hayan sido tan solo mencionados de pasada y nunca hayan sido objeto de una búsqueda activa en la web. El colmo es una persona que soñó con una comida que nunca había probado y al día siguiente recibió vales de descuento para probarla. ¿Nos espían nuestros teléfonos? ¿Captan palabras sueltas —quizás las que incluso pronunciamos durmiendo— y las transmiten a inmensas bases de datos para que nos conviertan en meros consumidores de cachivaches, píldoras, modos de vida, bulos, estadísticas trucadas que nos hacen dudar de lo que sabemos, de lo que pensamos, lo que creemos?
Tras leer el artículo Somos animales pirateables, de Yuval Noah Harari, un ensayista al que yo y media humanidad admiramos, me quedo perpleja con su teoría de que el libre albedrío no existe y que justamente aquellos que estamos convencidos de que opinamos libremente somos los más proclives a estar manipulados.
¿Dónde queda entonces mi total convencimiento que todavía sé distinguir entre la auténtica libertad que reside en la disidencia y en el coraje de pensar distinto y la idea de la libertad como una vaga entelequia impresa en una camiseta de Zara, que reclaman aquellos que jamás han sufrido por su ausencia? ¿Mis supuestas certezas? ¿Lo que he aprendido y lo que he aprendido a desaprender? ¿Es peregrino pensar que podemos resistir o es demasiado tarde —como parece decir Yuval Noah Harari— para oponerse a la colonización de la estupidez venga de la tribu que venga? ¿Y además de enriquecerse sin medida mientras nos hacen más pobres, más tontos, más asustados y más sumisos, qué buscan los que están detrás de todo esto? ¿Es eso todo? ¿Hay algo más en toda esta conjura?
Ese maldito algoritmo que nos piratea desde el momento que decidimos seguir a Kim Kardashian y a su prodigioso trasero en Instagram o cuando hacemos clic en el titular más sensacionalista y que conformará nuestra forma de consumir, votar y vivir, sí creo —o necesito creer— que puede ser combatido: con “esfuerzo y codos” como decía un formidable profesor de griego que tuve hace años y con ese libre albedrío que debemos, por supuesto, cuestionarnos constantemente para saber cuánto de libre tiene, cuánto de algoritmo. Aunque también sospecho que el gran enemigo no es el algoritmo en sí sino la predisposición humana a lo más fácil. Y ahí sí nos tienen pillados a todos: es más fácil leer medio párrafo sobre las bobadas de un cantante que se siente solo en la cumbre que dedicarle media hora a un texto que habla con fundamento del calentamiento global y del tiempo de descuento para salvar el planeta en el que estamos inmersos. Es más fácil dejarte arrastrar por la opinión de los demás que tener una opinión propia. Es más fácil vivir como te dicen que vivas que vivir como realmente piensas que debes vivir. Es más fácil destruir —la convivencia, la ética, los derechos humanos— que construir. Es más fácil jugar al Candy Crush que mirar el paisaje avanzar por la ventana del tren. Es más fácil insultar que razonar. Es más fácil el exabrupto que el silencio. Y es más fácil el silencio cómplice que decir lo que realmente piensas.
Quiero, y necesito creer, que es posible darle la vuelta a todo esto, coger por una vez el camino más difícil y menos visitado y joderle la jugada al algoritmo, aunque eso implique sacrificios y cuestionamiento y, probablemente, sudor y lágrimas.
Que, según las palabras de Noah Harari, “nuestra amígdala pueda estar trabajando para Putin”, además, no es algo que yo pueda considerar como un peligro, porque me quitaron, como a muchos de mi generación, las amígdalas, cuando tenía 5 años. Aún hoy, recuerdo el metálico sabor del éter deslizándose suavemente por mi garganta, mientras todo fundía a negro.
Isabel Coixet es directora de cine.
