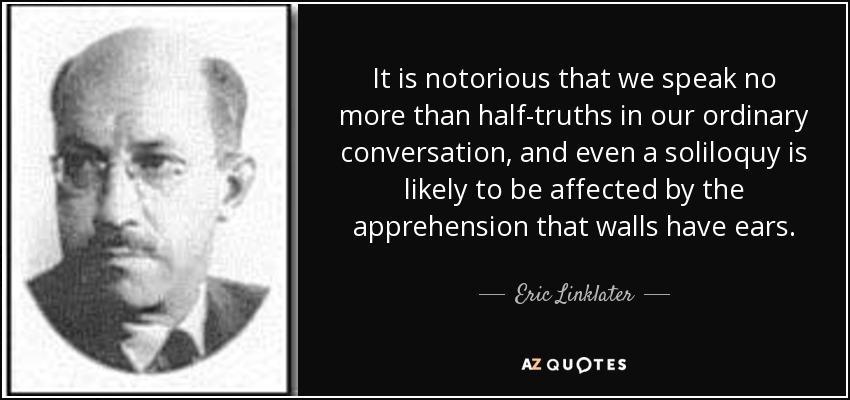Ricardo Bada: Un descendiente escocés del Don Juan de Lord Byron
Confieso de entrada que soy alguien con una preparación nula, o casi, para hablar con fundamento de Lord Byron. Al mismo tiempo, y por paradoja, mi iniciación en la lectura de literatura “seria” pasa por una de sus obras más difundidas, pero que no he leído. Como lo que acabo de exponer puede parecer confuso, me explicaré.

A la edad de 12, 13 años, y gracias a las lecturas diarias que me regalaba mi tía Joaquina, de su ejemplar de Las mejores poesías de la lengua castellana, descubrí la poesía y me aficioné a ella. Incluso perpetré no pocos atentados a su inocencia, de los que sólo he conservado un soneto que todavía hoy me parece que no está mal. Pero la poca prosa que llevaba leída hasta allí eran novelas de Julio Verne y Emilio Salgari, y de las famosas series de La Sombra, Bill Barnes, Doc Savage e tutti quanti, amén de algún que otro folletín de aventuras de los que escribía Rafael Sabatini.
Sólo que un día, con gran sorpresa por mi parte, en un cajón de una cómoda descubrí un volumen de 348 páginas de gran formato, con pie editorial de Espasa Calpe S.A., Madrid, pero impreso en Buenos Aires, en 1943, y en cuya portada azul campeaban siete palabras en letras doradas: Eric Linklater, Juan en los Estados Unidos. El título original era Juan in America y, cosa que entonces no advertí porque aún no me interesaban esas cosas, no se le daba crédito al traductor.
Lo cierto es que se trataba de la primera novela “seria” que tenía en mis manos, y nadie de mi familia supo decirme cómo había llegado a nuestra casa. De inmediato me atrajo el hecho de que comenzaba con un árbol genealógico que partía del duque y la duquesa de Fitz–Fulke, quienes tuvieron seis hijos, de los que el tercero no lo engendró el duque —quien andaba ausente en un largo viaje— sino el Don Juan de Byron, con el que la duquesa mantuvo una relación algo más que sentimental.
La novela comenzaba con la primera sospecha de la duquesa de que con su cuerpo sucedía algo anómalo, y es claro (aunque yo ni siquiera lo pudiese imaginar) que le estaba faltando la regla desde que tuvo su aventura con el “gallardo español” siendo ambos huéspedes de Norman Tower; ello se explica, según una nota a pie de página, en los últimos cantos del poema de Byron. Entretanto yo iba ya por la página 17 y estaba seguro de que no iba a soltar esa novela hasta apurar su lectura en la 348. Como así fue, y me dejó muy alegre y orgulloso que entrar con tan buen pie en la literatura seria hubiese sido de esa forma. Luego vendrían Don Quijote, Hamlet y Platero y yo, amén de los clásicos griegos y mi adorado Ovidio.
Cuando el duque regresó de su largo viaje y se encontró con ese hijo que no era suyo, de manera muy británica resolvió no repudiar a su esposa sino al niño, entregándolo al reverendo Motley, de su parroquia. Y así el niño Jack Motley creció en la rectoría del reverendo y su esposa, y a la edad de 20 años, en 1814, se casó y tuvo cuatro hijos, de los cuales el mayor, Horatio, tuvo seis, y su primogénito, Matthew, cinco, de los cuales el mayor, asimismo llamado Horatio, se casó en 1901 con su lejana prima Charlotte, y a su tercer hijo, nacido en 1905, lo bautizaron con un nombre español en honor de su antiguo ancestro: es el protagonista de la narración, Juan Motley.
Toda esta historia familiar ocupa en apretada síntesis las 18 páginas del primer libro de los cinco que componen la novela, y en el segundo nos encontramos ya con un joven Juan Motley que llega al “país de las posibilidades infinitas” —así se titula el segundo libro— dispuesto a correr la aventura americana, que es algo muy entretenido y muy bien contado, y Linklater sabe cómo hundir el puñal de su ironía, su sarcasmo a veces, en los entresijos de la vida en los Estados Unidos.
Este es un libro que, hasta donde yo sé, no se ha reeditado nunca, ni siquiera hay en por las redes y librerías digitales un sólo ejemplar viejo, usado, de segunda mano, que se pueda comprar. Y lo que me llama muchísimo la atención es que en el mastodóntico Borges, de Bioy Casares, los dos amigos le dedican harta atención a Linklater. Eran lectores de sus obras y admiradores de ellas, incluso llegaron a considerar una vez la posibilidad de que en Estocolmo le concedieran el Nobel. Por mi parte leí todo lo suyo publicado en español —cinco libros— y me parece un autor bastante bueno y de muy amena lectura.
A mí, la de Juan en América me llevó a querer leer a Byron, cuyo nombre ya me era conocido por las clases de Literatura de la señorita Dolores Guerrero en el colegio de Huelva donde estudié mi bachillerato. Y como poseía una tarjeta de lector para la Biblioteca Provincial, un buen día comencé a leer uno de sus libros más famosos, Las peregrinaciones de Childe Harold…y me empachó, me ahitó ese romanticismo tan exacerbado. Pero me dije que no podía ser injusto con un poeta tan célebre, comencé la lectura de un par de libros más entre los suyos. Me parecieron prescindibles, frutos de una época y unas circunstancias trasnochadas. Y que no poco de la celebridad del autor se debía con toda seguridad a su vida desordenada y escandalosa, que culminó, eso sí, en un final heroico, muriendo a los 36 años en Mesolongi, como combatiente por la libertad y la independencia de Grecia del imperio otomano, la Sublime Puerta.
Muchos años después de mi lectura de Juan en América y mis fallidos intentos de leer a Byron, encontré que Jane Austen me hacía un guiño desde las páginas de una de sus seis novelas (no recuerdo ahora cuál) cuando dos personajes leen poemas de Byron y se vuelve innegable que a la autora no le gustaba esa poesía. Me pregunto, pues, y acaso cometo una injusticia, ¿para qué recordarlo a los 200 años de su muerte? Sólo espero que mis lectores agradezcan mi honestidad al decir que hay efemérides redondas que no merecen la pena. Salvo por los recuerdos personales. Y por la oportunidad, eso sí, de leer o releer a Linklater.