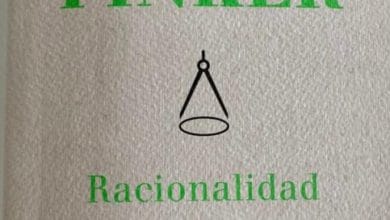‘Un matrimonio epistolar’, el autor de ‘El Gatopardo’ y la psicoanalista letona
Elba publica ‘Un matrimonio epistolar’, que reúne la correspondencia entre Giuseppe Tomasi di Lampedusa y su esposa Licy

Giuseppe Tomasi y su esposa Licy asomados a una ventana del castillo de Stomersee. | Wikimedia Commons
Una de las obras maestras de la literatura del siglo XX se escribió por una pataleta. El diletante Giuseppe Tomasi di Lampedusa, duque de Palma de Montechiario y príncipe de Lampedusa, estaba celoso porque uno de sus primos, Lucio Piccolo di Calanovella, tenía cierto éxito como poeta y había sido elogiado y apadrinado nada menos que por Eugenio Montale, futuro Premio Nobel.
Los Piccolo eran tres hermanos, Giovanna, Lucio y Casimiro, este último pintor, y Lampedusa dejó escrito que tenía «la certeza matemática de que yo no era más tonto que ellos». De modo que, tras una vida ociosa de rentista, en la que había dedicado muchas horas al placer de la lectura, decidió –ya en su vejez, poco antes de morir– escribir una obra maestra de la literatura. Y vaya si lo consiguió, aunque varios editores la rechazaran y él falleciera sin verla publicada. El resultado fue El Gatopardo.
El gran Giorgio Manganelli describió así a Lampedusa: «culto, negligente, sentimental, goloso, políglota y aficionado a los perros». Este perfil forma parte de una reseña, incluida como apéndice en Un matrimonio epistolar de Caterina Cardona, que ha publicado la exquisita editorial Elba. La base del libro es la correspondencia entre Lampedusa y su esposa, la aristócrata y psicoanalista letona Alexandra Wolf von Stomersee. Además de epistolar, el matrimonio fue muy peculiar y ayuda a entender la personalidad del escritor siciliano.
Lampedusa conoció a la baronesa Alexandra, Licy para los amigos, en 1925 en Londres, donde el tío del futuro novelista ejercía de embajador de Italia, hasta que un par de años después Mussolini lo obligó a dimitir, porque no era un entusiasta del fascismo. El tío, Pietro Tomasi Della Torretta. Se había casado con la madre viuda de Alexandra, Alice Barbi, mezzo-soprano y violinista nacida en Módena y amiga de Brahms, que estaba secretamente enamorado de ella, aunque la cosa no pasó de platónica. Barbi abandonó tempranamente su carrera musical para casarse con el barón báltico de origen alemán Boris von Wolf-Stomersee, que ejerció en San Petersburgo de alto funcionario en la corte zarista. Fue allí donde se criaron Alexandra y su hermana, hasta que, con la llegada de la revolución, la familia se trasladó al impresionante castillo de Stomersee en Letonia.
Cuando Lampedusa conoció a Alexandra en Londres se pasaron la tarde hablando de Shakespeare y conectaron, pero solo como amigos, porque entonces ella estaba casada con el aristócrata y banquero André Pilar von Pilchau. Lampedusa y ella mantuvieron esporádica correspondencia y se reencontraron unos años después en Roma, donde vivía la hermana de ella. La amistad dio paso a un siempre muy comedido romance, para el que hubo vía libre a partir del momento en que Alexandra tramitó la anulación del matrimonio, porque su marido era homosexual. No está muy claro si era consciente de ello cuando se casó, aunque lo cierto es que él nunca hizo grandes esfuerzos por ocultar sus inclinaciones. Tampoco puso ningún problema a la anulación y mantuvo una buena relación con ella.
Solventado el impedimento que atañía a Licy, quedaba por superar otro escollo para que ella y Lampedusa se pudieran casar. Un hueso muy duro de roer llamado princesa Beatrice. O sea, la madre del pretendiente, que era hijo único desde que su hermana falleció en la infancia. Él siempre había estado muy apegado a sus padres, que veían con muy malos ojos la relación con Alexandra Wolf, un par de años mayor que él y encima con un matrimonio previo. No era lo que una mamma siciliana deseaba para su hijo, aunque al menos la chica era de linaje aristocrático y al tímido Giuseppe Tomasi no le había dado por enamorarse de una criada o de una vulgar chica de clase media.
En el verano de 1932 Lampedusa fue a visitar a Licy en el castillo de Stomersee y se casaron en secreto. No se atrevió a contárselo a sus padres, a los que engañó con la milonga de que seguía el noviazgo, pero estaba tan desesperadamente enamorado de ella que no iban a tener otro remedio que aceptar que le propusiera matrimonio. Era un modo de preparar el terreno para evitar una crisis familiar. Todo esto queda reflejado en las cartas enviadas a su madre –a la que llama «Mi Buenísima Buena»–, que no tienen desperdicio. Son un ejemplo tragicómico de precaria diplomacia y enmadramiento patológico. Teniendo en cuenta que Licy, además de aristócrata, era una reputada psicoanalista freudiana y fue una de las introductoras de esta disciplina en Italia, debió de ponerse las botas con la dependencia materna de su segundo marido.
Una vez informados los progenitores de que su hijo se había casado, la pareja debía instalarse en Palermo. Giuseppe Tomasi le pidió a su padre que le aumentara la asignación que le pasaba porque iba a buscar un piso, pero este le dijo que se temía que su madre no estaría dispuesta a renunciar a su amado hijo. De modo que se les propuso que se instalaran en el palacio familiar. En realidad, en la pequeña parte del palacio que mantenían como vivienda, porque como las rentas agrarias ya no daban tanto dinero, habían alquilado buena parte del edificio a la empresa gasística municipal.
Licy no soportó lo de vivir pegada a la suegra y tampoco estaba hecho para ella el calor de Palermo, así que se volvió a su castillo letón y aparecía de visita por Sicilia una vez al año, siempre en invierno. Por su parte, su marido la visitaba en el castillo durante los veranos. De ahí el título del libro, Un matrimonio epistolar, porque la relación fue durante más de una década básicamente por carta. Hasta que, terminada la Segunda Guerra Mundial, con el palacio Lampedusa destruido por los bombardeos aliados y el castillo de Stomersee nacionalizado por los comunistas soviéticos que ocuparon Letonia, Licy se instaló en Italia. Primero en Roma con su hermana y después, tras el fallecimiento de la princesa Beatrice, en Palermo con su marido, donde pasaron los últimos años de vida de Lampedusa.
El matrimonio nunca se caracterizó por la pasión. No tuvieron hijos y llevaban vidas muy independientes: él con su pequeño grupo de discípulos a los que daba lecciones de literatura; ella con sus pacientes y sus congresos psicoanalíticos. De hecho, hay una nebulosa en torno a su intimidad como pareja y circularon rumores de que él era impotente.
Las cartas son un buen reflejo del tipo de relación que mantenían. Cuando él le expresa su amor, lo hace de un modo muy formal. Cuando le dice que la añora, el tono es más literario que emocional. A ello tal vez contribuye el que toda la correspondencia la mantuvieron en francés –un francés muy proustiano–, que era también la lengua en la que hablaban entre ellos. En aquella época la lingua franca todavía no era el inglés y en las familias aristocráticas europeas los niños aprendían francés al mismo tiempo que su lengua materna.
Las cartas, en las que abundan los chismes y las banalidades, son una ventana privilegiada al mundo íntimo del escritor. Por ejemplo, en una misiva que Lampedusa le manda a Licy para decirle cuánto la echa de menos, le hace una pormenorizada descripción de su aburrida rutina diaria de aristócrata rentista en Palermo.
Hay otras cartas en las que hablan de libros y Lampedusa apunta: «Me he puesto a releer a Balzac y me doy cuenta de que es un autor que hay que leer pasados los cincuenta. Me gusta infinitamente más que antes, porque puedo comparar mis experiencias con sus prodigiosas intuiciones». Y se muestra entusiasmado por sus «sabrosas descripciones de muebles y de personas», un detallismo que le parece propio de una película. Es curiosa esta pasión por las minuciosas descripciones balzaquianas, porque con el tiempo apreciará muchísimo más a Stendhal, que está en las antípodas. En las interesantísimas Lecciones sobre Stendhal –los apuntes de las clases que daba en su vejez a su selecto grupo de jóvenes discípulos– dice esta genialidad: «Stendhal ha logrado resumir una noche de amor en un punto y coma».
Hay, por cierto, un testimonio excepcional sobre esos años finales del autor, escrito por el que fue su discípulo predilecto: Recuerdo de Lampedusa de Francesco Orlando. Y una película preciosa, nunca estrenada en España: Il manoscritto del príncipe de Roberto Andò. A Lampedusa lo interpreta un magnífico Michael Bouquet y a Licy nada menos que Jeanne Moreau.
En las cartas a Licy también se cuela el horror de la guerra. Como Palermo era bombardeada, Lampedusa se marchó con su madre a Capo d’Orlando, donde los primos Piccolo tenían un palazzo. Pero cuando se desplazaba a la ciudad, presenciaba escenas horribles, como esta tras un bombardeo, que le parece «una mezcla de grabados de Goya y de cuento de Poe. (…) Un coche fúnebre detenido: los cuatro caballos negros tirados en un lago de sangre, muertos. El cochero derrumbado sobre su asiento, desventrado, muerto. En el lomo de uno de los caballos, una pierna de niño, llegada de quién sabe dónde».
Es uno de los contados momentos en esta correspondencia en que el escritor se deja llevar por la emoción. Por lo general, las cartas a Licy son muy formales y distantes. Nada que ver con las que les escribía a los primos Piccolo. Están recogidas en otro volumen, Viaje por Europa. Correspondencia (1925-1930), publicado por Acantilado, y en ellas se muestra mucho más vivaz, juguetón e ingenioso. El contraste en el tono de ambos epistolarios es llamativo. Lampedusa dedicó sus últimos años a redactar El Gatopardo, espoleado por los triunfos literarios de Lucio Piccolo. Fue la única que escribió; a ella hay que sumar un precioso texto autobiográfico, Recuerdos de infancia y tres relatos, entre los que destaca el magistral La sirena.
El manuscrito de El Gatorpardo fue enviado. por mediación de Lucio, a Mondadori, que lo rechazó tras un informe no muy entusiasta de Elio Vittorini, y tampoco lo quiso Einaudi. Finalmente, a través de Elena Croce, hija del filósofo Benedetto Croce, llegó a manos de Giorgio Bassani, que la publicó en la editorial de Giancarlo Feltrinelli, en la que trabajaba como editor.
Es una grata paradoja –y una muestra de amplitud de miras– que Feltrinelli, el editor más radicalizado hacia la izquierda, publicase dos novelas tildadas en la politizada Italia de los años cincuenta de «reaccionarias»: El doctor Zhivago de Pasternak, cuyo manuscrito salió clandestinamente de la Unión Soviética, y El Gatopardo, escrita por un noble siciliano. Hay que recordar que Giangiacomo Feltrinelli, amigo de Fidel Castro, se radicalizó hasta el punto de tomar las armas y fundar en los años setenta –la época de las infames Brigadas Rojas– un grupo terrorista llamado Gruppo d’Azioni Partigiana (GAP). Como, a pesar de sus ardores guerreros, era un intelectual torpón, murió al estallarle la bomba que estaba colocando para sabotear una línea de alta tensión cerca de Milán.
Lampedusa falleció en Roma en 1957, del cáncer de pulmón del que se estaba tratando, y no llegó a ver su novela publicada, que apareció un año después, a finales de 1958. Tampoco supo que en 1959 ganó el prestigioso Premio Strega y se convirtió en un fenómeno editorial, pese a que en su día tuvo muchos detractores, en una Italia en la que buena parte de la intelectualidad se movía al son de los dogmas del realismo social de inspiración comunista.
Lo resume bien David Gilmour en su estupenda biografía de Lampedusa, El último Gatopardo: «En este clima reinante, no es nada sorprendente que El Gatopardo tuviera detractores. Una novela que era fácil de leer, con personajes bien definidos y una sintaxis convencional, escrita por alguien que no adjudicaba ningún papel al realismo socialista, o al experimentalismo de vanguardia, estaba destinada a convertirse en anatema para muchos intelectuales». Y concluye: «El Gatopardo ha envejecido mejor que sus detractores, y son los propios neorrealistas y experimentalistas los que ahora parecen superados».
En 1963 llegaría la admirable adaptación al cine de Visconti y desde entonces la novela no ha dejado de reeditarse. Incluso ha dado pie a un concepto político, «el gatopardismo», que deriva de la más célebre –y discutida– frase del libro. La que pronuncia Tancredi, el sobrino garibaldino de Don Fabrizio, el príncipe de salina: «Si queremos que todo siga igual, necesitamos que todo cambie».