Javier Marías, traductor
PUBLICADO EL LUNES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Ayer 11 de septiembre falleció el escritor y traductor Javier Marías. A lo largo de su carrera tradujo con maestría a Joseph Conrad, Thomas Hardy, Thomas Browne, Vladimir Nabokov o Lawrence Sterne (por cuyo Tristram Shandy ganó en Premio Nacional de Traducción en 1979), entre otros. Impartió la asignatura de Teoría de la traducción tanto en el Instituto de Lenguas Modernas y Traductores de la Universidad Complutense como en la Universidad de Oxford.
El último artículo que escribió para el periódico El País, titulado «El más verdadero amor al arte», estaba dedicada a la traducción: «Al traductor nunca lo aguardan tales glorias, y aún hoy bastantes editoriales se permiten no poner su nombre en la cubierta, como si Ali Smith o Zadie Smith no hubieran necesitado de un concurso. Y si hablamos de emolumentos, es para echarse a llorar. ¿Cómo va a pagarse igual una versión de Dickens que una del enésimo chisgarabís americano actual? Y sin embargo así sucede. Hay editores que se han hecho de oro merced al trabajo de un traductor, al que retribuyeron con una rácana tarifa por página y se acabó, mientras el título en cuestión vendía cientos de miles de ejemplares en español».
Marías, a pesar de ser uno de los más grandes escritores en lengua castellana, no reflexiona sobre la traducción con la condescendencia del autor de obra propia que se rebaja a traducir sino como un profesional que disfruta con su trabajo y, al mismo tiempo, es plenamente consciente de las dificultades y penurias del sector.
Reproducimos aquí algunos fragmentos de sus escritos sobre la traducción publicados en prensa, prólogos y antologías.
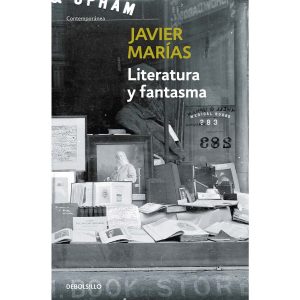
La traducción es una actividad a la que estamos tan acostumbrados que con frecuencia olvidamos o perdemos de vista algunos de sus aspectos más esenciales y configuradores. Uno de ellos es, sin duda, su artificialidad, su radical carácter de fingimiento, su ineludible condición de impostura, su vocación de representación. Cuando nos enfrentamos con un texto de Dickens o de Flaubert (por ejemplo) en castellano, en realidad no hay nada tan inocente e iluso como considerar —como de hecho hacemos— que ese texto pertenece en efecto a Dickens o a Flaubert, que estamos leyéndolos en verdad a ellos. Desde el punto de vista del más estricto sentido común, nada hay más imposible (…) Es decir, todos saben, todos sabemos, que una obra traducida no es ya exactamente, no puede ser exactamente la obra del autor que la escribió: la propia y brutal modificación que supone el cambio de lengua invalida esta posibilidad, impide que se trate de la misma obra. Es sin duda otra cosa; y sin embargo podríamos decir que desde tiempo inmemorial se simula, se hace como que sigue siendo la misma. Es por esta razón por la que, a mi modo de ver, se podría comparar la actividad de traducir con cualquiera de los modos habituales de representación, tanto de los consagrados por siglos de tradición como de los más modernos, pues todos ellos precisan de convenciones semejantes para su existencia.
«La traducción como fingimiento y representación» (Conferencia leída el 10 de noviembre de 1982 en el Primer Congreso Iberoamericano de Traductores, en Madrid. Publicada en Nueva Estafeta, enero de 1983, y en Literatura y fantasma, edición ampliada, Alfaguara 2015). En la reseña que publicamos en VASOS COMUNICANTES 2, Miguel Martínez-Lage dice: «Llama la atención desde el primer vistazo al índice y al prólogo que, si bien el volumen recoge cinco textos dedicados a tratar varios aspectos específicos de la traducción, hayan quedado fuera de él sin embargo «las numerosas páginas tecleadas para cursos sobre la traducción» que Marías ha impartido en diversos centros de enseñanza en estos últimos años. A tenor de los textos que sí ha querido recoger en este volumen bajo el epígrafe Asuntos traslaticios —los únicos de los que nos ocuparemos aquí— cabe imaginar que esas numerosas páginas que ha optado por no publicar de momento probablemente sean lectura muy deseable por parte de quienes a estos menesteres nos dedicamos, a menos que abunden ideas reiteradas, lo cual tampoco habría de ser óbice para que el autor las diera a la imprenta». Si bien desde la edición de Siruela de 1993 Marías publicó más textos sobre traducción, seguimos echando de menos un volumen monográfico sobre el tema que recopile también conferencias y apuntes.

En más de una ocasión se me dijo despectivamente que mi castellano «sonaba a traducción» cuando yo aún no sabía que al cabo de unos años tal acusación iba a significar para mí algo no reñido necesariamente con el elogio (…) La necesidad de ejercitación literaria siguió siendo una constante, y empecé a traducir, actividad que desde entonces he ido alternando con la de escribir y que todavía no he abandonado diez años después, entre otras razones porque la encuentro casi tan gratificante y apasionante como la segunda. Es más, hasta cierto punto considero —como creo que todo traductor de literatura debería hacer— esos textos míos que hacen reconocible en mi lengua a Laurence Sterne, Joseph Conrad o Sir Thomas Browne, tan propios como mis novelas.
«Desde una novela no necesariamente castiza» (Conferencia leída el 16 de noviembre de 1984 en el simposio New IberoAmerican Writing de la Universidad de Texas en Austin. Publicada en versión algo cambiada y abreviada en Seis calas en la narrativa española contemporánea, Fundación Colegio del Rey, Alcalá de Henares, 1989).
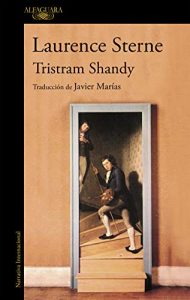
Preguntarle a un escritor cuál es su libro favorito es tentarlo a la mentira o a la jactancia, ya que, si es verdaderamente sincero (cosa que tampoco tiene por qué ser, ni en tal ocasión ni en ninguna otra), deberá responder que su libro preferido es alguno de los que él mismo ha escrito. (…) Yo tengo la suerte de poder responder sin incurrir en embustes ni en una vanagloria excesiva, pues traduje Tristram Shandy de Laurence Sterne (La vida y las opiniones del caballero Tristram Shandy, su título completo), y, por consiguiente, además de leerlo, también lo he escrito. Probablemente es y será mi mejor texto, y si digo probablemente es pensando en alguna otra traducción que he hecho (El espejo del mar de Conrad o las obras de Sir Thomas Browne) o en alguna que quizá me gustaría hacer algún día (Prufrock de Eliot o The Wild Palms de Faulkner).
Ahora bien, si digo que Tristram Shandy es mi libro preferido, no se me escapa que lo es justamente porque lo traduje, porque todas y cada una de las frases, de las palabras que lo componen (hasta las páginas en blanco y en negro que contiene), no sólo pasaron ante mi atenta vista, sino por mi cuidadoso entendimiento, y por mi vigilante oído, y luego por mi propia lengua (quiero decir el castellano, no la húmeda), y finalmente fueron reordenadas y plasmadas sobre papel por mis laboriosos y fatigados dedos.
«Mi libro favorito» (Suplemento Libros, en Diario 16, 21 de septiembre de 1989). Publicada en Literatura y fantasma, edición ampliada, Alfaguara 2015.

(…) Quisiera decir en primer lugar, respecto al texto en general, que he procurado seguir el original con la mayor fidelidad posible, tratando de conservar hasta el límite de lo inteligible la estructura sintáctica y la puntuación de Sterne, caóticas e ininteligibles, en un principio, para el lector español del siglo XX. De ello se desprende, pues, que la mayor fidelidad posible no ha sido nunca excesiva, aun cuando las más de las veces haya preferido forzar al máximo la sintaxis y la puntuación castellanas (en pro de posibilitar la adivinación del texto inglés por parte del lector español) a seguir la lamentable y generalizada tendencia de los traductores a castellanizar los textos extranjeros de tal forma que cualquier vestigio de su condición de obra inglesa, o francesa, o alemana, queda borrado por completo o barrido por inoportunos casticismos.
Confieso, en cambio, que al mismo tiempo hay en la traducción algunas infidelidades notorias (tales como la adición o supresión de un adjetivo, por ejemplo), que, sin embargo, no pertenecen al orden del capricho; están justificadas por una cuestión de ritmo, esencial en la novela de Sterne, y, sin estas ligeras libertades, dicho ritmo podría haberse visto gravemente alterado o trastocado al verter el texto al castellano.
Respecto a la singular manera de puntuar de Sterne, desearía hacer una observación en particular: Sterne era predicador antes que nada, y en consecuencia su puntuación es eminentemente oratoria, como sobre todo se desprende del abundantísimo uso de guiones, que en su caso hacen las veces de pausas retóricas (más o menos largas según la longitud de cada uno), o bien indican el ritmo de la acción narrada. Aunque esta insólita utilización de dicho signo puede desconcertar al principio al lector español (acostumbrado por lo general a que el guion equivalga a un inciso), creo que poco a poco se irá habituando a ello y que no le resultará molesto. Por esta razón, porque los mencionados guiones en cierto modo fueron también una sorpresa para el lector británico del siglo XVIII, y porque el aspecto físico de un texto de Sterne (que él cuidaba mucho) los requiere para no verse traicionado, he respetado esta puntuación tan característica en su totalidad.
Sterne, con enorme frecuencia, escribe incorrectamente los nombres propios: he conservado su errónea ortografía cuando esto sucede para dar una explicación, en cada caso, en las notas. Asimismo he respetado los nombres latinizados excepto en aquellas ocasiones en que el personaje citado es bien conocido del público español: en tales casos he cambiado la forma latina por la castellana; por ejemplo, Justo Lipsio en lugar del Justus Lipsius del original.
En cuanto a las más de 1.000 notas que acompañan al texto… bueno, como la distancia temporal nos permite hacer con las obras de los antiguos cosas que nos parecerían intolerables en un libro de hoy (a saber: explicar lo que el autor, con sumo cuidado, procuró que fuera inexplicable; acabar con toda sutileza y toda ambigüedad; desterrar la arrogancia del escritor e introducir el servilismo más abyecto al lector; aventurar estúpidas hipótesis sobre misterios insolubles, etc.), como las tendencias de la edición moderna fomentan el vano aplauso a la erudición, como no se aprecia versión de un clásico sin aparato crítico (y cuanto mayor sea, mejor)…, por todas esas razones dichas más de 1.000 notas existen. Y por todas esas razones el lector que tenga a bien consultarlas no deberá extrañarse de que, junto a unas de gran erudición y poco menos que destinadas al especialista, aparezcan también otras en las que simplemente (y de modo algo perogrullesco) se traduce la palabra latina desiderata o la francesa gourmand: ¡hay que tener en cuenta a todos los públicos!
No voy a negar que muchas de esas notas son imprescindibles o cuando menos de enorme utilidad para la comprensión del texto: ahora bien, yo aconsejaría leerlas al lector que desee tener un entendimiento cabal de la obra y estar bien informado sobre Sterne, sus tiempos y sus escritos: al curioso, al estudioso, al investigador. Pero en cambio desaconsejaría su lectura a aquel otro lector que aspire a leer bien el texto, Tristram Shandy. Antes dije que me había tomado algunas libertades en pro del ritmo de esta novela, de suma importancia a mi modo de ver; pues bien, las notas no hacen sino romper ese ritmo: fragmentan, interrumpen continuamente la lectura y echan a perder lo que primero Sterne y luego yo (dentro de mis reducidas posibilidades) nos esforzamos por lograr. En una palabra, merman la libertad del que Nietzsche llamara el escritor más libre de todos los tiempos. Por tanto yo recomendaría a ese segundo tipo de lector acudir a las notas sólo cuando no entienda algo… y omitir el resto, en la seguridad de que lo esencial de Tristram Shandy no se verá afectado por ello; pues no está en las notas, sino en el texto.
Del prólogo a su traducción de Tristram Shandy, de Lawrence Sterne. Alfaguara, 1978.
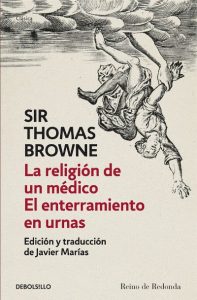
«Traducir tiene la grandeza de la humildad» (…) [la traducción viene a ser] una cosa en sí bastante incomprensible, que cada día me admira más. Yo lo compararía al enfrentamiento con una partitura musical. No es lo mismo Beethoven mal interpretado que bien ejecutado. Con la traducción sucede exactamente igual. Es una actividad literaria más, casi creativa, que tiene además la grandeza de la humildad.
El País, fragmento del reportaje «Traducir en España», 15 de junio de 1980.

Fotografía de Ramón Ladra procedente de https://javiermariasblog.wordpress.com/